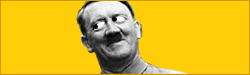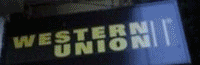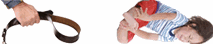Crecí en un almacén de chatarra.
El chatarrero era mi abuelo. Él no la recogía, él tenía un almacén y la compraba a los gitanos o a los quincalleros, que eran como gitanos pero sin patriarca ni familia que les amparase.
Era la hostia. Cada dos semanas, a veces más, venía un camión de estos:
Solía venir al atardecer, yo me sentaba en una montaña de chatarra y me quedaba embobado todo el tiempo que tardaba en llenar el remolque. Según fui cumpliendo años me iban pidiendo que lanzase todo lo que estuviera cerca y fuera de "hierro" (así se denominaba al acero convencional o de bajo contenido en carbono).
Ver ese camión cargar era como la venganza de todas esas putas máquinas de feria que no sacaban nunca nada. Espachurraba el techo de los coches que daba gusto, como si fueran de papel. Merecía la pena perder el mejor juguete de la parcela, entraban pocos vehículos enteros y sentarse en ellos, con esos asientos de lana y esos volantes de plástico, insultando al tráfico imaginario como los mayores, era mejor que la Mega Drive que nunca me compraron.
 Muerto por dentro
Muerto por dentro





 rma y recicla.
rma y recicla. Baneado
Baneado