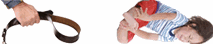Instala la aplicación
Cómo instalar la app en iOS
Siga el video a continuación para ver cómo instalar nuestro sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: Esta función puede no estar disponible en algunos navegadores.
Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente.
Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Zorras horrendas de España
- Iniciador del tema Lord90s
- Fecha de inicio
Trujamán
 Freak
Freak
- Registro
- 14 Ene 2024
- Mensajes
- 5.301
- Reacciones
- 4.295
Anchuras y Cabañeros están al lado mismo, ni tan mal."La nava de ricomalillo"
Provincia de Toledo.
De Toledo lo que es espantoso es La Sagra y el Campo de Torrijos. En realidad ambas comarcas espiritualmente hablando vienen a ser lo mismo.
@En plan!!
Editado cobardemente:
ZiTAL
 Asiduo
Asiduo
- Registro
- 10 May 2003
- Mensajes
- 818
- Reacciones
- 862
No tiene nada.¿Pero qué le pasa a Madrid?
Ni es bonito, ni transitable, ni su gente hace gracia, me sobra.
Trujamán
 Freak
Freak
- Registro
- 14 Ene 2024
- Mensajes
- 5.301
- Reacciones
- 4.295
El espectro de La Sagra
Enrique de Silva, el ente espectral, se hallaba sentado en el ruinoso y ennegrecido trono que se erguía cual una pila de escombros en uno de los salones que, en su día, labraran la fama del castillo de Barcience. Sus flamígeros ojos ardían en cuencas invisibles, únicos exponentes de la vida que bullía bajo su gastada armadura de caballero de Calatrava.
Estaba solo. Había despachado a sus sirvientes, caballeros como él que le rindieron pleitesía en vida y fueron condenados a honrarle también después de muerto. Se había desembarazado de los espíritus femeninos, las monjas que desempeñaran un papel en su declive y, ahora, permanecían ligadas a su señor por un vínculo irrenunciable. Durante siglos, desde la terrible noche de su fallecimiento, Enrique de Silva exigía a aquellas desheredadas que revivieran la historia de su destino. Todas las veladas se arrellanaba en el trono y las obligaba a relatar, en una macabra serenata, su desgracia y la de ellas mismas.
Aquel cántico causaba un hondo dolor al caballero, pero se recreaba en el sufrimiento, porque, después de todo, era infinitamente mejor que el vacío que presidía su ingrata existencia en las demás ocasiones. Hoy, sin embargo, en lugar de escuchar la tonada de costumbre, prestaba oídos a otra voz, la del viento que, ululando entre los aleros de la fortaleza, transportaba reminiscencias de un pasado lejano. En primera persona, la brisa pasó revista a los momentos cumbres de su vida real, tanto los felices como los desdichados.
«Una vez, hace ya mucho tiempo, fui un respetable caballero de Calatrava. Entonces lo tenía todo: apostura, encanto, arrojo y una esposa rica, aunque no hermosa. Mis seguidores me profesaban respeto y fidelidad y los demás me envidiaban. Sentían celos de mi fortuna, de mi condición privilegiada como amo de Barcience.
»En la primavera anterior a la Peste Negra, abandoné mi amurallado hogar y, con un nutrido séquito, cabalgué hacia Toledo. El motivo de mi viaje era que se había convocado un consejo y se requería mi presencia. Tal fue, al menos, mi excusa oficial, pues lo cierto era que poco me importaban las reuniones, los conciliábulos sobre cuestiones insignificantes, que se prolongarían hasta lo impensable si lo que había de debatirse era alguna modificación en el Código de nuestra hermandad. Lo que, en realidad, me atraía era la abundancia de bebida, la atmósfera de camaradería que solía haber en tales acontecimientos y las fabulosas narraciones de batallas y aventuras de mis compañeros. Aquello sí merecía la pena.
»Avanzamos sin prisas, tomándonos el tiempo necesario y prevaleciendo en nuestras jornadas el buen humor, los cánticos y las chanzas. Pernoctábamos en posadas o donde podíamos, al raso si aquéllas estaban llenas o el crepúsculo nos sorprendía en un despoblado. La temperatura era benigna. Disfrutábamos de una espléndida primavera aquel año. El sol nos calentaba de día y la refrescante brisa nocturna relajaba nuestros cuerpos. Yo acababa de cumplir treinta y dos años. En mi vida reinaba un perfecto equilibrio y, a decir verdad, no recuerdo haber disfrutado de otra época más venturosa.
»Una noche, maldita sea por siempre la luna de plata que la alumbraba, estábamos acampados en un lugar agreste cuando, de pronto, un grito rasgó la penumbra y nos despertó de nuestro sueño. Era una mujer. Sucedieron a este primero una retahíla de alaridos también femeninos, entremezclados con los toscos reniegos de unos moros.
»Blandiendo nuestras armas, nos enzarzamos en una cruenta lucha contra los agresores y obtuvimos la victoria sin dificultad, ya que se trataba de una cuadrilla de ladrones nómadas. La mayoría se dio a la fuga al vernos. Pero el cabecilla, más bravío o más ebrio que el resto, defendió a ultranza su botín. Personalmente, no pude reprochárselo: había capturado a una adorable novicia rubia. Su belleza se adivinaba radiante en el claro de luna y el pánico no hacía sino realzar su poderoso embrujo. Desafié a su aprehensor en combate singular, salí triunfador y me concedí la recompensa —¡dulce y amarga recompensa!— de llevar en volandas a la desmayada muchacha junto a sus compañeras.
»Todavía veo, en mis frecuentes ensoñaciones, su cabello, que vaporoso, tejido de hebras de oro, reverberaba en los rayos del satélite. Recuerdo sus ojos cuando se abrieron para contemplarme, el amanecer del amor en sus pupilas mientras ella leía, en las mías, una admiración que no acerté a ocultar. Mi esposa, mi honor, mi castillo, todas las nociones de la que antes me enorgulleciera se desvanecieron como el humo al competir con aquellos maravillosos rasgos.
»Agradeció mi gesto con delicioso recato y la restituí a su grupo, formado por varias monjas que habían organizado una peregrinación de su tierra a Santiago de Compostela, pasando por Toledo. Ella no era más que una acólita, que en el curso de aquel periplo había de ser elevada a la categoría de canonesa del Santo Sepulcro. Las dejé, recuperadas ya del susto, para regresar al lado de mis hombres. Una vez en el campamento, intenté dormir, pero la delicada figura de la etérea doncella, su talle sinuoso, parecía mecerse aún en mis brazos. Nunca me había consumido una pasión amorosa hasta tal extremo.
»Cuando al fin me sumí en un breve letargo, mi mente se llenó de imágenes, que se me antojaron un embriagador suplicio; y, al abrir los párpados, la idea de que debíamos separarnos me traspasó el corazón cual una daga. Me levanté temprano, me encaminé al paraje donde se hallaban congregadas las monjas y, elaborando una sutil patraña sobre los numerosos salteadores moriscos que merodeaban entre aquel punto y Toledo, las convencí para que se dejaran custodiar por nosotros. Mis seguidores no se mostraron contrarios a tan agradable compañía, así que reemprendimos la marcha sin más complicaciones. Este hecho, lejos de apaciguar mi desazón, la intensificó. Día tras día, la espiaba mientras cabalgaba a mi lado, próxima pero no lo bastante, y al llegar la noche me acostaba solo, revuelta mi cabeza en un torbellino.
»La deseaba más de lo que nunca ambicioné poseer en el mundo y, por otro lado, no cesaba de repetirme que era un caballero, que me había comprometido a través de un estricto voto a respetar el honor que había prometido mantener y que había jurado, en el más sagrado momento de mi ceremonia nupcial, guardar fidelidad a mi esposa. También me inquietaba la traición que haría a mi séquito si incurría en una veleidad, ya que cuando fui investido, prometí solemnemente guiar a cuantos estuvieran bajo mi mando hacia la senda del honor. Luché contra mí mismo y, después de múltiples escaramuzas, creí haber vencido sobre mi flaqueza. "Mañana me iré", resolví, colmado de una prematura paz interior.
»Empleo el término "prematura" a conciencia, ya que los acontecimientos discurrieron por otros derroteros, pero he de puntualizar que mi propósito era firme. Tenía la intención de partir cuanto antes. Los hados quisieron que, en la jornada de nuestra despedida, participara en una cacería en el bosque y topara con ella en un punto alejado del campamento, donde la habían enviado a buscar plantas medicinales.
»Ella estaba sola, yo también. No había rastro de nuestros respectivos acompañantes en los alrededores. El amor naciente que había descubierto en sus pupilas brillaba aún en su fúlgida aureola y, como una gracia añadida a las múltiples que atesoraba, se había soltado la cabellera y ésta se derramaba, semejante a una nube de oro, hasta rozarle casi los pies. Mi arrogancia, mi determinación se disolvieron en un instante, abrasadas por la llama pasional que prendió en mis entrañas. Fue sencillo seducirla pobre pequeña. Un beso, luego otro, al mismo tiempo que la reclinaba en la fresca hierba y, acariciándola con mis manos, aplicando mis labios a los suyos a fin de sellar sus protestas, la hice mía. Más tarde, consumada nuestra unión, sorbí sus lágrimas con tiernos besos.
»Aquella noche, me visitó en mi tienda y, transportado por el éxtasis de nuestro nuevo encuentro, le di mi palabra de que la desposaría. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al principio, lo reconozco, ni siquiera consideré tal posibilidad, ya que estaba casado y, además, con una dama acaudalada que sufragaba mis cuantiosos dispendios. Sin embargo una madrugada, cuando tenía a la candorosa novicia en mis brazos, comprendí que nunca podría abandonarla. Entonces fragüé ciertos planes para deshacerme de mi cónyuge para siempre.
»Proseguimos viaje. Las monjas abrigaban sospechas respecto a nosotros, y no podía ser de otro modo. Nos costaba un gran esfuerzo disimular las sonrisas veladas que intercambiábamos de día, desdeñar las oportunidades que la penumbra nos ofrecía.
»Tuvimos que separarnos al llegar a Toledo. Las mujeres se hospedaron en una de las suntuosas mansiones del arzobispo y mi grupo se instaló en unos aposentos reservados a los miembros de nuestra hermandad. No obstante, confiaba en que mi amante hallaría el medio de reunirse conmigo, porque, desgraciadamente, yo no podía ausentarme sin levantar suspicacias. Pasó la primera noche y, aunque no tuve noticias, no me preocupé demasiado. Pero transcurrieron la segunda, la tercera, y mi bella novicia no aparecía.
»Por fin, alguien llamó a mi puerta. No era ella, la esperada, sino el máximo dignatario de los Caballeros de Calatrava con una escolta de pésimo augurio. Supe, en cuanto les vi, que mi amada les había revelado nuestro prohibido romance, poniéndome en un grave apuro.
»Averigüé después que no era ella quien me había colocado en tan embarazosa situación, sino las monjas. La muchacha cayó enferma y, al tratar de identificar los síntomas de su dolencia, la hallaron encinta de un hijo mío. Ella no se lo había contado a nadie, incluso yo lo ignoraba. Sus celosas guardianas le informaron de la existencia de mi esposa y, peor todavía, circuló por Toledo el rumor de que esta última había desaparecido en circunstancias misteriosas.
»Fui arrestado, me llevaron entre cadenas por las calles para humillarme públicamente y tuve que soportar la picaresca de la plebe, que, en casos como el que se me imputaba, siempre hace gala de un ingenio escarnecedor. No hay nada que produzca al villano mayor placer que ver a un caballero de rango rebajado a su nivel. Juré que, algún día, me vengaría de tan crueles criaturas y su urbe. No obstante, no abrigaba esperanzas de desquitarme. El juicio fue rápido. Me declararon culpable de alta traición a los valores eternos de mi Orden y me condenaron a muerte: tras despojarme de mi hacienda y de mis títulos, sería decapitado con mi propia espada. Acepté la sentencia, incluso la deseaba, persuadido como estaba de que mi novicia me había repudiado.
»Pero la víspera de la ejecución, mis hombres, que me profesaban inviolable lealtad, me libertaron. Ella se encontraba en el grupo y me relató toda la historia, incluida la del niño que habíamos engendrado.
»Afirmó que las monjas la habían perdonado y, aunque no podía convertirse en canonesa, le estaba permitido vivir junto a su pueblo si se resignaba a ocupar el lugar que su desgracia exigía. Estaba dispuesta a cargar con el peso de su culpa el resto de su vida, mas no sin antes entrevistarse conmigo. Era evidente que me amaba, tanto que no resistía los relatos que se habían propagado sobre mí y prefería decirme adiós para siempre.
»Urdí un embuste cualquiera acerca de mi esposa, y ella me creyó. De habérmelo propuesto, la habría convencido de que la noche era día. Renacido su ánimo, accedió a fugarse conmigo y, sin plantearme que a eso había venido, que tal era su proyecto desde el principio, iniciamos la huida hacia el castillo de Barcience en compañía de mi séquito.
»Fue toda una odisea burlar la vigilancia de los otros caballeros, la persecución de los que se lanzaron en pos de nosotros, pero al fin llegamos y nos atrincheramos en el castillo. Era fácil defender la fortaleza, encaramada como estaba en un risco escarpado, vertical. Disponíamos de provisiones y podríamos aguantar todo el invierno, que se anunciaba en las cumbres nevadas de Gredos y en los gélidos vientos que comenzaban a soplar.
»Debería haberme sentido satisfecho de mí mismo, de la vida, de mi nueva esposa, a pesar de que la ceremonia de nuestro enlace fue una parodia. Pero me atormentaba la conciencia de mis crímenes y, sobre todo, la de haber perdido el honor. Me di cuenta demasiado tarde de que había escapado de una prisión para encerrarme en otra, que nadie sino yo había elegido. Me había salvado de un ajusticiamiento digno para morir lentamente, ahogándome en una existencia oscura y desdichada. Mi talante se tornó mudable, taciturno y el peor defecto que siempre tuve, la propensión a encolerizarme y entrar en pendencia por cualquier nimiedad, se acentuó hasta extremos inverosímiles. La servidumbre abandonó el castillo después de que golpeara a algunos de ellos y mis hombres de confianza procuraban esquivarme. Una noche, víctima de uno de mis raptos, abofeteé a mi mujer, a la única persona en el mundo capaz de brindarme apoyo y consuelo.
»Al verme reflejado en sus ojos bañados de lágrimas, me percaté de que me había transformado en un monstruo. Estreché a mi agraviada esposa entre mis brazos, supliqué su clemencia y, arropado en el cálido manto de sus cabellos, percibí los movimientos de mi vástago en sus entrañas. Arrodillándonos allí mismo, oramos juntos a Dios. Le prometí que haría lo que estuviera en mi mano con tal de recuperar la honorabilidad, le imploré que mi hijo no naciera si así había de evitar que conociese mi vergüenza.
»El hacedor respondió. Me habló del Papa Publio, de las exigencias que aquel hombre infatuado pretendía presentar a Dios. Me comunicó que, a consecuencia de tales demandas, todo el mundo sería sometido a la ira de Dios, a menos que alguien, como hiciera Cristo, se sacrificara voluntariamente para redimir a los culpables y preservar a los inocentes.
»La luz de Dios alumbró mi mente, inundó mi alma y la llenó de sosiego. Se me antojó una liviana empresa inmolarme en aras de la felicidad de mi progenie y la salvación del mundo. Cabalgué hacia Roma, resuelto a detener al mayor representante de la Iglesia y sabedor de que Dios estaba a mi lado.
»Pero alguien más, alguien que no había sido invitado, viajó conmigo en tan trascendental ocasión: Lilith. Así mantiene encendida, en los espíritus que se recrea en sojuzgar, la llama de la guerra. ¿De quién se valió para derrotarme? De las monjas, de las canonesas del dios que me había encomendado tan apremiante misión.
»Por paradójico que parezca, aquellas canonesas habían olvidado tiempo atrás el nombre de Cristo. Al igual que el Papa Publio, se escudaban en su proba rectitud y nada vislumbraban a través de sus velos de perfección. Obediente a mi propia complacencia, al orgullo que me inspiraba mi generosidad de héroe, las puse en antecedentes de mi empeño. Grande fue su temor y, tras interminables deliberaciones, concluyeron que los hacedores no castigarían a sus siervos. Algunas incluso explicaron sus sueños premonitorios acerca de un día en el que, aniquilada la perversidad, sólo los seres bondadosos —los castellanos, según ellas— habitarían el mundo.
»Tenían que impedir que cumpliera mis designios. Elaboraron una argucia y su éxito fue rotundo.
»Lilith poseía una extensa sapiencia, los recovecos del corazón humano no constituían un misterio para ella. Yo habría desmantelado un ejército si se hubiera interpuesto en mi camino, pero las palabras de aquellas féminas emponzoñaron mi sangre sin que, en mi ingenuidad, lo advirtiera. ¡Cuan hábil había sido la doncella al desembarazarse de mí poco después de la boda!, comentaron. Ahora era la dueña de mi castillo, de mi riqueza, todo le pertenecía en exclusiva y, a cambio, no tenía que soportar los inconvenientes de un esposo condenado. ¿Estaba seguro de que el hijo era mío? La habían visto a menudo en compañía de uno de mis apuestos soldados. Nadie podía garantizar que se recluyese en su refugio tras abandonar mi tienda a altas horas de la madrugada.
»Naturalmente no lo expresaron en estos términos, no incurrieron en la torpeza de insultarla mediante alusiones directas. Sembraron la duda lanzando al aire preguntas que me corroyeron el alma, que me incitaron a rememorar incidentes, miradas, susurros. Yo mismo hallé una respuesta: había sido traicionado y debía pillarles desprevenidos, en pleno delito. ¡A él lo mataría, a la esposa infiel la haría sufrir un tormento digno de su iniquidad!
»Volví la espalda a Roma.
»Al arribar a casa, a punto estuve de derribar las inmensas puertas. Mi joven esposa, alarmada, corrió a recibirme con el recién nacido vástago en sus brazos. Tenía los rasgos desencajados, su rostro denotaba una zozobra que yo tomé por una muda confesión de culpabilidad. La maldije, a ella y al niño. En el instante en que profería mis imprecaciones, la Peste Negra cayó sobre Europa.
»Las estrellas se desprendieron de la bóveda celeste, el suelo se resquebrajó entre indescriptibles sacudidas y una lámpara de araña, iluminada mediante un centenar de velas, cayó del techo. Mi mujer fue engullida por un cerco flamígero. Pero antes, consciente de que iba a morir, me entregó al pequeño para que lo rescatara del fuego que a ella la consumía. Titubeé unos segundos y, presa aún de mi injustificado arranque de celos, rehusé atenderla.
»Con su último aliento, descargó sobre mí la cólera de Dios. "Sucumbirás al incendio, como nuestro hijo y como yo —vaticinó—. Pero, a diferencia de nosotros, pervivirás en una eterna negrura donde, para expiar el vano derramamiento de sangre que tu mezquina obsesión ha desencadenado esta noche, revivirás una existencia completa por cada una de las que has agostado." Y expiró.
»Las llamas se enseñorearon y mi castillo no tardó en arder cual una pira funeraria. Ninguno de los métodos que ensayamos extinguió, controló al menos, aquella hoguera, que, dada su singular naturaleza, socarraba hasta las piedras. Mis hombres quisieron huir, pero, ante mis horrorizados ojos, también ellos fueron acorralados por el ígneo enemigo y disueltos en siniestras antorchas. Sólo yo quedaba vivo en la fortaleza, enhiesto en el vestíbulo y con un círculo de fuego a mi alrededor, que no se atrevía a tocarme. No obstante, comprendí que antes o después lamería mis miembros, que su avance era inevitable.
»Mi muerte fue lenta, mi agonía espeluznante y, cuando al fin sobrevino el tránsito, no me aportó ningún alivio. Cerré los ojos para volver a abrirlos frente a un universo vacuo, una esfera de desesperanza y perenne suplicio. A lo largo de innumerables años, me he sentado en este trono todas las veladas y escuchado mi epopeya en boca de las canonesas.
Enrique de Silva, el ente espectral, se hallaba sentado en el ruinoso y ennegrecido trono que se erguía cual una pila de escombros en uno de los salones que, en su día, labraran la fama del castillo de Barcience. Sus flamígeros ojos ardían en cuencas invisibles, únicos exponentes de la vida que bullía bajo su gastada armadura de caballero de Calatrava.
Estaba solo. Había despachado a sus sirvientes, caballeros como él que le rindieron pleitesía en vida y fueron condenados a honrarle también después de muerto. Se había desembarazado de los espíritus femeninos, las monjas que desempeñaran un papel en su declive y, ahora, permanecían ligadas a su señor por un vínculo irrenunciable. Durante siglos, desde la terrible noche de su fallecimiento, Enrique de Silva exigía a aquellas desheredadas que revivieran la historia de su destino. Todas las veladas se arrellanaba en el trono y las obligaba a relatar, en una macabra serenata, su desgracia y la de ellas mismas.
Aquel cántico causaba un hondo dolor al caballero, pero se recreaba en el sufrimiento, porque, después de todo, era infinitamente mejor que el vacío que presidía su ingrata existencia en las demás ocasiones. Hoy, sin embargo, en lugar de escuchar la tonada de costumbre, prestaba oídos a otra voz, la del viento que, ululando entre los aleros de la fortaleza, transportaba reminiscencias de un pasado lejano. En primera persona, la brisa pasó revista a los momentos cumbres de su vida real, tanto los felices como los desdichados.
«Una vez, hace ya mucho tiempo, fui un respetable caballero de Calatrava. Entonces lo tenía todo: apostura, encanto, arrojo y una esposa rica, aunque no hermosa. Mis seguidores me profesaban respeto y fidelidad y los demás me envidiaban. Sentían celos de mi fortuna, de mi condición privilegiada como amo de Barcience.
»En la primavera anterior a la Peste Negra, abandoné mi amurallado hogar y, con un nutrido séquito, cabalgué hacia Toledo. El motivo de mi viaje era que se había convocado un consejo y se requería mi presencia. Tal fue, al menos, mi excusa oficial, pues lo cierto era que poco me importaban las reuniones, los conciliábulos sobre cuestiones insignificantes, que se prolongarían hasta lo impensable si lo que había de debatirse era alguna modificación en el Código de nuestra hermandad. Lo que, en realidad, me atraía era la abundancia de bebida, la atmósfera de camaradería que solía haber en tales acontecimientos y las fabulosas narraciones de batallas y aventuras de mis compañeros. Aquello sí merecía la pena.
»Avanzamos sin prisas, tomándonos el tiempo necesario y prevaleciendo en nuestras jornadas el buen humor, los cánticos y las chanzas. Pernoctábamos en posadas o donde podíamos, al raso si aquéllas estaban llenas o el crepúsculo nos sorprendía en un despoblado. La temperatura era benigna. Disfrutábamos de una espléndida primavera aquel año. El sol nos calentaba de día y la refrescante brisa nocturna relajaba nuestros cuerpos. Yo acababa de cumplir treinta y dos años. En mi vida reinaba un perfecto equilibrio y, a decir verdad, no recuerdo haber disfrutado de otra época más venturosa.
»Una noche, maldita sea por siempre la luna de plata que la alumbraba, estábamos acampados en un lugar agreste cuando, de pronto, un grito rasgó la penumbra y nos despertó de nuestro sueño. Era una mujer. Sucedieron a este primero una retahíla de alaridos también femeninos, entremezclados con los toscos reniegos de unos moros.
»Blandiendo nuestras armas, nos enzarzamos en una cruenta lucha contra los agresores y obtuvimos la victoria sin dificultad, ya que se trataba de una cuadrilla de ladrones nómadas. La mayoría se dio a la fuga al vernos. Pero el cabecilla, más bravío o más ebrio que el resto, defendió a ultranza su botín. Personalmente, no pude reprochárselo: había capturado a una adorable novicia rubia. Su belleza se adivinaba radiante en el claro de luna y el pánico no hacía sino realzar su poderoso embrujo. Desafié a su aprehensor en combate singular, salí triunfador y me concedí la recompensa —¡dulce y amarga recompensa!— de llevar en volandas a la desmayada muchacha junto a sus compañeras.
»Todavía veo, en mis frecuentes ensoñaciones, su cabello, que vaporoso, tejido de hebras de oro, reverberaba en los rayos del satélite. Recuerdo sus ojos cuando se abrieron para contemplarme, el amanecer del amor en sus pupilas mientras ella leía, en las mías, una admiración que no acerté a ocultar. Mi esposa, mi honor, mi castillo, todas las nociones de la que antes me enorgulleciera se desvanecieron como el humo al competir con aquellos maravillosos rasgos.
»Agradeció mi gesto con delicioso recato y la restituí a su grupo, formado por varias monjas que habían organizado una peregrinación de su tierra a Santiago de Compostela, pasando por Toledo. Ella no era más que una acólita, que en el curso de aquel periplo había de ser elevada a la categoría de canonesa del Santo Sepulcro. Las dejé, recuperadas ya del susto, para regresar al lado de mis hombres. Una vez en el campamento, intenté dormir, pero la delicada figura de la etérea doncella, su talle sinuoso, parecía mecerse aún en mis brazos. Nunca me había consumido una pasión amorosa hasta tal extremo.
»Cuando al fin me sumí en un breve letargo, mi mente se llenó de imágenes, que se me antojaron un embriagador suplicio; y, al abrir los párpados, la idea de que debíamos separarnos me traspasó el corazón cual una daga. Me levanté temprano, me encaminé al paraje donde se hallaban congregadas las monjas y, elaborando una sutil patraña sobre los numerosos salteadores moriscos que merodeaban entre aquel punto y Toledo, las convencí para que se dejaran custodiar por nosotros. Mis seguidores no se mostraron contrarios a tan agradable compañía, así que reemprendimos la marcha sin más complicaciones. Este hecho, lejos de apaciguar mi desazón, la intensificó. Día tras día, la espiaba mientras cabalgaba a mi lado, próxima pero no lo bastante, y al llegar la noche me acostaba solo, revuelta mi cabeza en un torbellino.
»La deseaba más de lo que nunca ambicioné poseer en el mundo y, por otro lado, no cesaba de repetirme que era un caballero, que me había comprometido a través de un estricto voto a respetar el honor que había prometido mantener y que había jurado, en el más sagrado momento de mi ceremonia nupcial, guardar fidelidad a mi esposa. También me inquietaba la traición que haría a mi séquito si incurría en una veleidad, ya que cuando fui investido, prometí solemnemente guiar a cuantos estuvieran bajo mi mando hacia la senda del honor. Luché contra mí mismo y, después de múltiples escaramuzas, creí haber vencido sobre mi flaqueza. "Mañana me iré", resolví, colmado de una prematura paz interior.
»Empleo el término "prematura" a conciencia, ya que los acontecimientos discurrieron por otros derroteros, pero he de puntualizar que mi propósito era firme. Tenía la intención de partir cuanto antes. Los hados quisieron que, en la jornada de nuestra despedida, participara en una cacería en el bosque y topara con ella en un punto alejado del campamento, donde la habían enviado a buscar plantas medicinales.
»Ella estaba sola, yo también. No había rastro de nuestros respectivos acompañantes en los alrededores. El amor naciente que había descubierto en sus pupilas brillaba aún en su fúlgida aureola y, como una gracia añadida a las múltiples que atesoraba, se había soltado la cabellera y ésta se derramaba, semejante a una nube de oro, hasta rozarle casi los pies. Mi arrogancia, mi determinación se disolvieron en un instante, abrasadas por la llama pasional que prendió en mis entrañas. Fue sencillo seducirla pobre pequeña. Un beso, luego otro, al mismo tiempo que la reclinaba en la fresca hierba y, acariciándola con mis manos, aplicando mis labios a los suyos a fin de sellar sus protestas, la hice mía. Más tarde, consumada nuestra unión, sorbí sus lágrimas con tiernos besos.
»Aquella noche, me visitó en mi tienda y, transportado por el éxtasis de nuestro nuevo encuentro, le di mi palabra de que la desposaría. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al principio, lo reconozco, ni siquiera consideré tal posibilidad, ya que estaba casado y, además, con una dama acaudalada que sufragaba mis cuantiosos dispendios. Sin embargo una madrugada, cuando tenía a la candorosa novicia en mis brazos, comprendí que nunca podría abandonarla. Entonces fragüé ciertos planes para deshacerme de mi cónyuge para siempre.
»Proseguimos viaje. Las monjas abrigaban sospechas respecto a nosotros, y no podía ser de otro modo. Nos costaba un gran esfuerzo disimular las sonrisas veladas que intercambiábamos de día, desdeñar las oportunidades que la penumbra nos ofrecía.
»Tuvimos que separarnos al llegar a Toledo. Las mujeres se hospedaron en una de las suntuosas mansiones del arzobispo y mi grupo se instaló en unos aposentos reservados a los miembros de nuestra hermandad. No obstante, confiaba en que mi amante hallaría el medio de reunirse conmigo, porque, desgraciadamente, yo no podía ausentarme sin levantar suspicacias. Pasó la primera noche y, aunque no tuve noticias, no me preocupé demasiado. Pero transcurrieron la segunda, la tercera, y mi bella novicia no aparecía.
»Por fin, alguien llamó a mi puerta. No era ella, la esperada, sino el máximo dignatario de los Caballeros de Calatrava con una escolta de pésimo augurio. Supe, en cuanto les vi, que mi amada les había revelado nuestro prohibido romance, poniéndome en un grave apuro.
»Averigüé después que no era ella quien me había colocado en tan embarazosa situación, sino las monjas. La muchacha cayó enferma y, al tratar de identificar los síntomas de su dolencia, la hallaron encinta de un hijo mío. Ella no se lo había contado a nadie, incluso yo lo ignoraba. Sus celosas guardianas le informaron de la existencia de mi esposa y, peor todavía, circuló por Toledo el rumor de que esta última había desaparecido en circunstancias misteriosas.
»Fui arrestado, me llevaron entre cadenas por las calles para humillarme públicamente y tuve que soportar la picaresca de la plebe, que, en casos como el que se me imputaba, siempre hace gala de un ingenio escarnecedor. No hay nada que produzca al villano mayor placer que ver a un caballero de rango rebajado a su nivel. Juré que, algún día, me vengaría de tan crueles criaturas y su urbe. No obstante, no abrigaba esperanzas de desquitarme. El juicio fue rápido. Me declararon culpable de alta traición a los valores eternos de mi Orden y me condenaron a muerte: tras despojarme de mi hacienda y de mis títulos, sería decapitado con mi propia espada. Acepté la sentencia, incluso la deseaba, persuadido como estaba de que mi novicia me había repudiado.
»Pero la víspera de la ejecución, mis hombres, que me profesaban inviolable lealtad, me libertaron. Ella se encontraba en el grupo y me relató toda la historia, incluida la del niño que habíamos engendrado.
»Afirmó que las monjas la habían perdonado y, aunque no podía convertirse en canonesa, le estaba permitido vivir junto a su pueblo si se resignaba a ocupar el lugar que su desgracia exigía. Estaba dispuesta a cargar con el peso de su culpa el resto de su vida, mas no sin antes entrevistarse conmigo. Era evidente que me amaba, tanto que no resistía los relatos que se habían propagado sobre mí y prefería decirme adiós para siempre.
»Urdí un embuste cualquiera acerca de mi esposa, y ella me creyó. De habérmelo propuesto, la habría convencido de que la noche era día. Renacido su ánimo, accedió a fugarse conmigo y, sin plantearme que a eso había venido, que tal era su proyecto desde el principio, iniciamos la huida hacia el castillo de Barcience en compañía de mi séquito.
»Fue toda una odisea burlar la vigilancia de los otros caballeros, la persecución de los que se lanzaron en pos de nosotros, pero al fin llegamos y nos atrincheramos en el castillo. Era fácil defender la fortaleza, encaramada como estaba en un risco escarpado, vertical. Disponíamos de provisiones y podríamos aguantar todo el invierno, que se anunciaba en las cumbres nevadas de Gredos y en los gélidos vientos que comenzaban a soplar.
»Debería haberme sentido satisfecho de mí mismo, de la vida, de mi nueva esposa, a pesar de que la ceremonia de nuestro enlace fue una parodia. Pero me atormentaba la conciencia de mis crímenes y, sobre todo, la de haber perdido el honor. Me di cuenta demasiado tarde de que había escapado de una prisión para encerrarme en otra, que nadie sino yo había elegido. Me había salvado de un ajusticiamiento digno para morir lentamente, ahogándome en una existencia oscura y desdichada. Mi talante se tornó mudable, taciturno y el peor defecto que siempre tuve, la propensión a encolerizarme y entrar en pendencia por cualquier nimiedad, se acentuó hasta extremos inverosímiles. La servidumbre abandonó el castillo después de que golpeara a algunos de ellos y mis hombres de confianza procuraban esquivarme. Una noche, víctima de uno de mis raptos, abofeteé a mi mujer, a la única persona en el mundo capaz de brindarme apoyo y consuelo.
»Al verme reflejado en sus ojos bañados de lágrimas, me percaté de que me había transformado en un monstruo. Estreché a mi agraviada esposa entre mis brazos, supliqué su clemencia y, arropado en el cálido manto de sus cabellos, percibí los movimientos de mi vástago en sus entrañas. Arrodillándonos allí mismo, oramos juntos a Dios. Le prometí que haría lo que estuviera en mi mano con tal de recuperar la honorabilidad, le imploré que mi hijo no naciera si así había de evitar que conociese mi vergüenza.
»El hacedor respondió. Me habló del Papa Publio, de las exigencias que aquel hombre infatuado pretendía presentar a Dios. Me comunicó que, a consecuencia de tales demandas, todo el mundo sería sometido a la ira de Dios, a menos que alguien, como hiciera Cristo, se sacrificara voluntariamente para redimir a los culpables y preservar a los inocentes.
»La luz de Dios alumbró mi mente, inundó mi alma y la llenó de sosiego. Se me antojó una liviana empresa inmolarme en aras de la felicidad de mi progenie y la salvación del mundo. Cabalgué hacia Roma, resuelto a detener al mayor representante de la Iglesia y sabedor de que Dios estaba a mi lado.
»Pero alguien más, alguien que no había sido invitado, viajó conmigo en tan trascendental ocasión: Lilith. Así mantiene encendida, en los espíritus que se recrea en sojuzgar, la llama de la guerra. ¿De quién se valió para derrotarme? De las monjas, de las canonesas del dios que me había encomendado tan apremiante misión.
»Por paradójico que parezca, aquellas canonesas habían olvidado tiempo atrás el nombre de Cristo. Al igual que el Papa Publio, se escudaban en su proba rectitud y nada vislumbraban a través de sus velos de perfección. Obediente a mi propia complacencia, al orgullo que me inspiraba mi generosidad de héroe, las puse en antecedentes de mi empeño. Grande fue su temor y, tras interminables deliberaciones, concluyeron que los hacedores no castigarían a sus siervos. Algunas incluso explicaron sus sueños premonitorios acerca de un día en el que, aniquilada la perversidad, sólo los seres bondadosos —los castellanos, según ellas— habitarían el mundo.
»Tenían que impedir que cumpliera mis designios. Elaboraron una argucia y su éxito fue rotundo.
»Lilith poseía una extensa sapiencia, los recovecos del corazón humano no constituían un misterio para ella. Yo habría desmantelado un ejército si se hubiera interpuesto en mi camino, pero las palabras de aquellas féminas emponzoñaron mi sangre sin que, en mi ingenuidad, lo advirtiera. ¡Cuan hábil había sido la doncella al desembarazarse de mí poco después de la boda!, comentaron. Ahora era la dueña de mi castillo, de mi riqueza, todo le pertenecía en exclusiva y, a cambio, no tenía que soportar los inconvenientes de un esposo condenado. ¿Estaba seguro de que el hijo era mío? La habían visto a menudo en compañía de uno de mis apuestos soldados. Nadie podía garantizar que se recluyese en su refugio tras abandonar mi tienda a altas horas de la madrugada.
»Naturalmente no lo expresaron en estos términos, no incurrieron en la torpeza de insultarla mediante alusiones directas. Sembraron la duda lanzando al aire preguntas que me corroyeron el alma, que me incitaron a rememorar incidentes, miradas, susurros. Yo mismo hallé una respuesta: había sido traicionado y debía pillarles desprevenidos, en pleno delito. ¡A él lo mataría, a la esposa infiel la haría sufrir un tormento digno de su iniquidad!
»Volví la espalda a Roma.
»Al arribar a casa, a punto estuve de derribar las inmensas puertas. Mi joven esposa, alarmada, corrió a recibirme con el recién nacido vástago en sus brazos. Tenía los rasgos desencajados, su rostro denotaba una zozobra que yo tomé por una muda confesión de culpabilidad. La maldije, a ella y al niño. En el instante en que profería mis imprecaciones, la Peste Negra cayó sobre Europa.
»Las estrellas se desprendieron de la bóveda celeste, el suelo se resquebrajó entre indescriptibles sacudidas y una lámpara de araña, iluminada mediante un centenar de velas, cayó del techo. Mi mujer fue engullida por un cerco flamígero. Pero antes, consciente de que iba a morir, me entregó al pequeño para que lo rescatara del fuego que a ella la consumía. Titubeé unos segundos y, presa aún de mi injustificado arranque de celos, rehusé atenderla.
»Con su último aliento, descargó sobre mí la cólera de Dios. "Sucumbirás al incendio, como nuestro hijo y como yo —vaticinó—. Pero, a diferencia de nosotros, pervivirás en una eterna negrura donde, para expiar el vano derramamiento de sangre que tu mezquina obsesión ha desencadenado esta noche, revivirás una existencia completa por cada una de las que has agostado." Y expiró.
»Las llamas se enseñorearon y mi castillo no tardó en arder cual una pira funeraria. Ninguno de los métodos que ensayamos extinguió, controló al menos, aquella hoguera, que, dada su singular naturaleza, socarraba hasta las piedras. Mis hombres quisieron huir, pero, ante mis horrorizados ojos, también ellos fueron acorralados por el ígneo enemigo y disueltos en siniestras antorchas. Sólo yo quedaba vivo en la fortaleza, enhiesto en el vestíbulo y con un círculo de fuego a mi alrededor, que no se atrevía a tocarme. No obstante, comprendí que antes o después lamería mis miembros, que su avance era inevitable.
»Mi muerte fue lenta, mi agonía espeluznante y, cuando al fin sobrevino el tránsito, no me aportó ningún alivio. Cerré los ojos para volver a abrirlos frente a un universo vacuo, una esfera de desesperanza y perenne suplicio. A lo largo de innumerables años, me he sentado en este trono todas las veladas y escuchado mi epopeya en boca de las canonesas.
sandokan begins
Izquierquidistante disimulao
- Registro
- 6 Sep 2008
- Mensajes
- 9.761
- Reacciones
- 6.772
Madrid sur es una cosa horrorosa, feo, carente de cualquier espiritu o intención.
Lollercoaster
 Veterano
Veterano
- Registro
- 10 Oct 2006
- Mensajes
- 1.899
- Reacciones
- 2.834
Tú dirias en MongoliaEn Laponia hace frío, pero yo me rio.
Edelweiss
180% subnormal
- Registro
- 7 Oct 2012
- Mensajes
- 19.707
- Reacciones
- 16.425
Festival del humor hoy aqui.Tú dirias en Mongolia
ElSapoDeLaTrancaEmpinada
 Freak
Freak
- Registro
- 13 May 2006
- Mensajes
- 9.642
- Reacciones
- 5.869
¿Puedes leérmelo a modo de audiolibro? No pueo dormir y aquí ya es hora de irse a la cama pero si lo leo me desvelo.El espectro de La Sagra
Enrique de Silva, el ente espectral, se hallaba sentado en el ruinoso y ennegrecido trono que se erguía cual una pila de escombros en uno de los salones que, en su día, labraran la fama del castillo de Barcience. Sus flamígeros ojos ardían en cuencas invisibles, únicos exponentes de la vida que bullía bajo su gastada armadura de caballero de Calatrava.
Estaba solo. Había despachado a sus sirvientes, caballeros como él que le rindieron pleitesía en vida y fueron condenados a honrarle también después de muerto. Se había desembarazado de los espíritus femeninos, las monjas que desempeñaran un papel en su declive y, ahora, permanecían ligadas a su señor por un vínculo irrenunciable. Durante siglos, desde la terrible noche de su fallecimiento, Enrique de Silva exigía a aquellas desheredadas que revivieran la historia de su destino. Todas las veladas se arrellanaba en el trono y las obligaba a relatar, en una macabra serenata, su desgracia y la de ellas mismas.
Aquel cántico causaba un hondo dolor al caballero, pero se recreaba en el sufrimiento, porque, después de todo, era infinitamente mejor que el vacío que presidía su ingrata existencia en las demás ocasiones. Hoy, sin embargo, en lugar de escuchar la tonada de costumbre, prestaba oídos a otra voz, la del viento que, ululando entre los aleros de la fortaleza, transportaba reminiscencias de un pasado lejano. En primera persona, la brisa pasó revista a los momentos cumbres de su vida real, tanto los felices como los desdichados.
«Una vez, hace ya mucho tiempo, fui un respetable caballero de Calatrava. Entonces lo tenía todo: apostura, encanto, arrojo y una esposa rica, aunque no hermosa. Mis seguidores me profesaban respeto y fidelidad y los demás me envidiaban. Sentían celos de mi fortuna, de mi condición privilegiada como amo de Barcience.
»En la primavera anterior a la Peste Negra, abandoné mi amurallado hogar y, con un nutrido séquito, cabalgué hacia Toledo. El motivo de mi viaje era que se había convocado un consejo y se requería mi presencia. Tal fue, al menos, mi excusa oficial, pues lo cierto era que poco me importaban las reuniones, los conciliábulos sobre cuestiones insignificantes, que se prolongarían hasta lo impensable si lo que había de debatirse era alguna modificación en el Código de nuestra hermandad. Lo que, en realidad, me atraía era la abundancia de bebida, la atmósfera de camaradería que solía haber en tales acontecimientos y las fabulosas narraciones de batallas y aventuras de mis compañeros. Aquello sí merecía la pena.
»Avanzamos sin prisas, tomándonos el tiempo necesario y prevaleciendo en nuestras jornadas el buen humor, los cánticos y las chanzas. Pernoctábamos en posadas o donde podíamos, al raso si aquéllas estaban llenas o el crepúsculo nos sorprendía en un despoblado. La temperatura era benigna. Disfrutábamos de una espléndida primavera aquel año. El sol nos calentaba de día y la refrescante brisa nocturna relajaba nuestros cuerpos. Yo acababa de cumplir treinta y dos años. En mi vida reinaba un perfecto equilibrio y, a decir verdad, no recuerdo haber disfrutado de otra época más venturosa.
»Una noche, maldita sea por siempre la luna de plata que la alumbraba, estábamos acampados en un lugar agreste cuando, de pronto, un grito rasgó la penumbra y nos despertó de nuestro sueño. Era una mujer. Sucedieron a este primero una retahíla de alaridos también femeninos, entremezclados con los toscos reniegos de unos moros.
»Blandiendo nuestras armas, nos enzarzamos en una cruenta lucha contra los agresores y obtuvimos la victoria sin dificultad, ya que se trataba de una cuadrilla de ladrones nómadas. La mayoría se dio a la fuga al vernos. Pero el cabecilla, más bravío o más ebrio que el resto, defendió a ultranza su botín. Personalmente, no pude reprochárselo: había capturado a una adorable novicia rubia. Su belleza se adivinaba radiante en el claro de luna y el pánico no hacía sino realzar su poderoso embrujo. Desafié a su aprehensor en combate singular, salí triunfador y me concedí la recompensa —¡dulce y amarga recompensa!— de llevar en volandas a la desmayada muchacha junto a sus compañeras.
»Todavía veo, en mis frecuentes ensoñaciones, su cabello, que vaporoso, tejido de hebras de oro, reverberaba en los rayos del satélite. Recuerdo sus ojos cuando se abrieron para contemplarme, el amanecer del amor en sus pupilas mientras ella leía, en las mías, una admiración que no acerté a ocultar. Mi esposa, mi honor, mi castillo, todas las nociones de la que antes me enorgulleciera se desvanecieron como el humo al competir con aquellos maravillosos rasgos.
»Agradeció mi gesto con delicioso recato y la restituí a su grupo, formado por varias monjas que habían organizado una peregrinación de su tierra a Santiago de Compostela, pasando por Toledo. Ella no era más que una acólita, que en el curso de aquel periplo había de ser elevada a la categoría de canonesa del Santo Sepulcro. Las dejé, recuperadas ya del susto, para regresar al lado de mis hombres. Una vez en el campamento, intenté dormir, pero la delicada figura de la etérea doncella, su talle sinuoso, parecía mecerse aún en mis brazos. Nunca me había consumido una pasión amorosa hasta tal extremo.
»Cuando al fin me sumí en un breve letargo, mi mente se llenó de imágenes, que se me antojaron un embriagador suplicio; y, al abrir los párpados, la idea de que debíamos separarnos me traspasó el corazón cual una daga. Me levanté temprano, me encaminé al paraje donde se hallaban congregadas las monjas y, elaborando una sutil patraña sobre los numerosos salteadores moriscos que merodeaban entre aquel punto y Toledo, las convencí para que se dejaran custodiar por nosotros. Mis seguidores no se mostraron contrarios a tan agradable compañía, así que reemprendimos la marcha sin más complicaciones. Este hecho, lejos de apaciguar mi desazón, la intensificó. Día tras día, la espiaba mientras cabalgaba a mi lado, próxima pero no lo bastante, y al llegar la noche me acostaba solo, revuelta mi cabeza en un torbellino.
»La deseaba más de lo que nunca ambicioné poseer en el mundo y, por otro lado, no cesaba de repetirme que era un caballero, que me había comprometido a través de un estricto voto a respetar el honor que había prometido mantener y que había jurado, en el más sagrado momento de mi ceremonia nupcial, guardar fidelidad a mi esposa. También me inquietaba la traición que haría a mi séquito si incurría en una veleidad, ya que cuando fui investido, prometí solemnemente guiar a cuantos estuvieran bajo mi mando hacia la senda del honor. Luché contra mí mismo y, después de múltiples escaramuzas, creí haber vencido sobre mi flaqueza. "Mañana me iré", resolví, colmado de una prematura paz interior.
»Empleo el término "prematura" a conciencia, ya que los acontecimientos discurrieron por otros derroteros, pero he de puntualizar que mi propósito era firme. Tenía la intención de partir cuanto antes. Los hados quisieron que, en la jornada de nuestra despedida, participara en una cacería en el bosque y topara con ella en un punto alejado del campamento, donde la habían enviado a buscar plantas medicinales.
»Ella estaba sola, yo también. No había rastro de nuestros respectivos acompañantes en los alrededores. El amor naciente que había descubierto en sus pupilas brillaba aún en su fúlgida aureola y, como una gracia añadida a las múltiples que atesoraba, se había soltado la cabellera y ésta se derramaba, semejante a una nube de oro, hasta rozarle casi los pies. Mi arrogancia, mi determinación se disolvieron en un instante, abrasadas por la llama pasional que prendió en mis entrañas. Fue sencillo seducirla pobre pequeña. Un beso, luego otro, al mismo tiempo que la reclinaba en la fresca hierba y, acariciándola con mis manos, aplicando mis labios a los suyos a fin de sellar sus protestas, la hice mía. Más tarde, consumada nuestra unión, sorbí sus lágrimas con tiernos besos.
»Aquella noche, me visitó en mi tienda y, transportado por el éxtasis de nuestro nuevo encuentro, le di mi palabra de que la desposaría. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al principio, lo reconozco, ni siquiera consideré tal posibilidad, ya que estaba casado y, además, con una dama acaudalada que sufragaba mis cuantiosos dispendios. Sin embargo una madrugada, cuando tenía a la candorosa novicia en mis brazos, comprendí que nunca podría abandonarla. Entonces fragüé ciertos planes para deshacerme de mi cónyuge para siempre.
»Proseguimos viaje. Las monjas abrigaban sospechas respecto a nosotros, y no podía ser de otro modo. Nos costaba un gran esfuerzo disimular las sonrisas veladas que intercambiábamos de día, desdeñar las oportunidades que la penumbra nos ofrecía.
»Tuvimos que separarnos al llegar a Toledo. Las mujeres se hospedaron en una de las suntuosas mansiones del arzobispo y mi grupo se instaló en unos aposentos reservados a los miembros de nuestra hermandad. No obstante, confiaba en que mi amante hallaría el medio de reunirse conmigo, porque, desgraciadamente, yo no podía ausentarme sin levantar suspicacias. Pasó la primera noche y, aunque no tuve noticias, no me preocupé demasiado. Pero transcurrieron la segunda, la tercera, y mi bella novicia no aparecía.
»Por fin, alguien llamó a mi puerta. No era ella, la esperada, sino el máximo dignatario de los Caballeros de Calatrava con una escolta de pésimo augurio. Supe, en cuanto les vi, que mi amada les había revelado nuestro prohibido romance, poniéndome en un grave apuro.
»Averigüé después que no era ella quien me había colocado en tan embarazosa situación, sino las monjas. La muchacha cayó enferma y, al tratar de identificar los síntomas de su dolencia, la hallaron encinta de un hijo mío. Ella no se lo había contado a nadie, incluso yo lo ignoraba. Sus celosas guardianas le informaron de la existencia de mi esposa y, peor todavía, circuló por Toledo el rumor de que esta última había desaparecido en circunstancias misteriosas.
»Fui arrestado, me llevaron entre cadenas por las calles para humillarme públicamente y tuve que soportar la picaresca de la plebe, que, en casos como el que se me imputaba, siempre hace gala de un ingenio escarnecedor. No hay nada que produzca al villano mayor placer que ver a un caballero de rango rebajado a su nivel. Juré que, algún día, me vengaría de tan crueles criaturas y su urbe. No obstante, no abrigaba esperanzas de desquitarme. El juicio fue rápido. Me declararon culpable de alta traición a los valores eternos de mi Orden y me condenaron a muerte: tras despojarme de mi hacienda y de mis títulos, sería decapitado con mi propia espada. Acepté la sentencia, incluso la deseaba, persuadido como estaba de que mi novicia me había repudiado.
»Pero la víspera de la ejecución, mis hombres, que me profesaban inviolable lealtad, me libertaron. Ella se encontraba en el grupo y me relató toda la historia, incluida la del niño que habíamos engendrado.
»Afirmó que las monjas la habían perdonado y, aunque no podía convertirse en canonesa, le estaba permitido vivir junto a su pueblo si se resignaba a ocupar el lugar que su desgracia exigía. Estaba dispuesta a cargar con el peso de su culpa el resto de su vida, mas no sin antes entrevistarse conmigo. Era evidente que me amaba, tanto que no resistía los relatos que se habían propagado sobre mí y prefería decirme adiós para siempre.
»Urdí un embuste cualquiera acerca de mi esposa, y ella me creyó. De habérmelo propuesto, la habría convencido de que la noche era día. Renacido su ánimo, accedió a fugarse conmigo y, sin plantearme que a eso había venido, que tal era su proyecto desde el principio, iniciamos la huida hacia el castillo de Barcience en compañía de mi séquito.
»Fue toda una odisea burlar la vigilancia de los otros caballeros, la persecución de los que se lanzaron en pos de nosotros, pero al fin llegamos y nos atrincheramos en el castillo. Era fácil defender la fortaleza, encaramada como estaba en un risco escarpado, vertical. Disponíamos de provisiones y podríamos aguantar todo el invierno, que se anunciaba en las cumbres nevadas de Gredos y en los gélidos vientos que comenzaban a soplar.
»Debería haberme sentido satisfecho de mí mismo, de la vida, de mi nueva esposa, a pesar de que la ceremonia de nuestro enlace fue una parodia. Pero me atormentaba la conciencia de mis crímenes y, sobre todo, la de haber perdido el honor. Me di cuenta demasiado tarde de que había escapado de una prisión para encerrarme en otra, que nadie sino yo había elegido. Me había salvado de un ajusticiamiento digno para morir lentamente, ahogándome en una existencia oscura y desdichada. Mi talante se tornó mudable, taciturno y el peor defecto que siempre tuve, la propensión a encolerizarme y entrar en pendencia por cualquier nimiedad, se acentuó hasta extremos inverosímiles. La servidumbre abandonó el castillo después de que golpeara a algunos de ellos y mis hombres de confianza procuraban esquivarme. Una noche, víctima de uno de mis raptos, abofeteé a mi mujer, a la única persona en el mundo capaz de brindarme apoyo y consuelo.
»Al verme reflejado en sus ojos bañados de lágrimas, me percaté de que me había transformado en un monstruo. Estreché a mi agraviada esposa entre mis brazos, supliqué su clemencia y, arropado en el cálido manto de sus cabellos, percibí los movimientos de mi vástago en sus entrañas. Arrodillándonos allí mismo, oramos juntos a Dios. Le prometí que haría lo que estuviera en mi mano con tal de recuperar la honorabilidad, le imploré que mi hijo no naciera si así había de evitar que conociese mi vergüenza.
»El hacedor respondió. Me habló del Papa Publio, de las exigencias que aquel hombre infatuado pretendía presentar a Dios. Me comunicó que, a consecuencia de tales demandas, todo el mundo sería sometido a la ira de Dios, a menos que alguien, como hiciera Cristo, se sacrificara voluntariamente para redimir a los culpables y preservar a los inocentes.
»La luz de Dios alumbró mi mente, inundó mi alma y la llenó de sosiego. Se me antojó una liviana empresa inmolarme en aras de la felicidad de mi progenie y la salvación del mundo. Cabalgué hacia Roma, resuelto a detener al mayor representante de la Iglesia y sabedor de que Dios estaba a mi lado.
»Pero alguien más, alguien que no había sido invitado, viajó conmigo en tan trascendental ocasión: Lilith. Así mantiene encendida, en los espíritus que se recrea en sojuzgar, la llama de la guerra. ¿De quién se valió para derrotarme? De las monjas, de las canonesas del dios que me había encomendado tan apremiante misión.
»Por paradójico que parezca, aquellas canonesas habían olvidado tiempo atrás el nombre de Cristo. Al igual que el Papa Publio, se escudaban en su proba rectitud y nada vislumbraban a través de sus velos de perfección. Obediente a mi propia complacencia, al orgullo que me inspiraba mi generosidad de héroe, las puse en antecedentes de mi empeño. Grande fue su temor y, tras interminables deliberaciones, concluyeron que los hacedores no castigarían a sus siervos. Algunas incluso explicaron sus sueños premonitorios acerca de un día en el que, aniquilada la perversidad, sólo los seres bondadosos —los castellanos, según ellas— habitarían el mundo.
»Tenían que impedir que cumpliera mis designios. Elaboraron una argucia y su éxito fue rotundo.
»Lilith poseía una extensa sapiencia, los recovecos del corazón humano no constituían un misterio para ella. Yo habría desmantelado un ejército si se hubiera interpuesto en mi camino, pero las palabras de aquellas féminas emponzoñaron mi sangre sin que, en mi ingenuidad, lo advirtiera. ¡Cuan hábil había sido la doncella al desembarazarse de mí poco después de la boda!, comentaron. Ahora era la dueña de mi castillo, de mi riqueza, todo le pertenecía en exclusiva y, a cambio, no tenía que soportar los inconvenientes de un esposo condenado. ¿Estaba seguro de que el hijo era mío? La habían visto a menudo en compañía de uno de mis apuestos soldados. Nadie podía garantizar que se recluyese en su refugio tras abandonar mi tienda a altas horas de la madrugada.
»Naturalmente no lo expresaron en estos términos, no incurrieron en la torpeza de insultarla mediante alusiones directas. Sembraron la duda lanzando al aire preguntas que me corroyeron el alma, que me incitaron a rememorar incidentes, miradas, susurros. Yo mismo hallé una respuesta: había sido traicionado y debía pillarles desprevenidos, en pleno delito. ¡A él lo mataría, a la esposa infiel la haría sufrir un tormento digno de su iniquidad!
»Volví la espalda a Roma.
»Al arribar a casa, a punto estuve de derribar las inmensas puertas. Mi joven esposa, alarmada, corrió a recibirme con el recién nacido vástago en sus brazos. Tenía los rasgos desencajados, su rostro denotaba una zozobra que yo tomé por una muda confesión de culpabilidad. La maldije, a ella y al niño. En el instante en que profería mis imprecaciones, la Peste Negra cayó sobre Europa.
»Las estrellas se desprendieron de la bóveda celeste, el suelo se resquebrajó entre indescriptibles sacudidas y una lámpara de araña, iluminada mediante un centenar de velas, cayó del techo. Mi mujer fue engullida por un cerco flamígero. Pero antes, consciente de que iba a morir, me entregó al pequeño para que lo rescatara del fuego que a ella la consumía. Titubeé unos segundos y, presa aún de mi injustificado arranque de celos, rehusé atenderla.
»Con su último aliento, descargó sobre mí la cólera de Dios. "Sucumbirás al incendio, como nuestro hijo y como yo —vaticinó—. Pero, a diferencia de nosotros, pervivirás en una eterna negrura donde, para expiar el vano derramamiento de sangre que tu mezquina obsesión ha desencadenado esta noche, revivirás una existencia completa por cada una de las que has agostado." Y expiró.
»Las llamas se enseñorearon y mi castillo no tardó en arder cual una pira funeraria. Ninguno de los métodos que ensayamos extinguió, controló al menos, aquella hoguera, que, dada su singular naturaleza, socarraba hasta las piedras. Mis hombres quisieron huir, pero, ante mis horrorizados ojos, también ellos fueron acorralados por el ígneo enemigo y disueltos en siniestras antorchas. Sólo yo quedaba vivo en la fortaleza, enhiesto en el vestíbulo y con un círculo de fuego a mi alrededor, que no se atrevía a tocarme. No obstante, comprendí que antes o después lamería mis miembros, que su avance era inevitable.
»Mi muerte fue lenta, mi agonía espeluznante y, cuando al fin sobrevino el tránsito, no me aportó ningún alivio. Cerré los ojos para volver a abrirlos frente a un universo vacuo, una esfera de desesperanza y perenne suplicio. A lo largo de innumerables años, me he sentado en este trono todas las veladas y escuchado mi epopeya en boca de las canonesas.
THORNDIKE
Cojones de fogueo
- Registro
- 13 Jun 2010
- Mensajes
- 23.935
- Reacciones
- 25.077
Hay ahí una pastelería cojonuda. Y un gastro-bar que te pone una degustación de quesos artesanos que flipas.
Buena caza y unas rumanas bastante foshables, más un Cristo Redentor protegiendo el pueblo.
Pastelería asaltada y degustación ejecutada varias veces ya.
Sonic88
Don't mess with el Baño de mi Abuela
- Registro
- 31 Jul 2019
- Mensajes
- 14.702
- Reacciones
- 19.399
El Carmelo. Es lo que pasa cuando no atas en corto a la inmigración andaluza y extremeña y les dejas hacer
Si precisamente le dan alegría para que sea menos feo.
Trujamán
 Freak
Freak
- Registro
- 14 Ene 2024
- Mensajes
- 5.301
- Reacciones
- 4.295
Encuentro nocturno en La Sagra.
Antes de continuar su camino, Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de gasolina.
-Aquí se sentirá usted bastante solo -le dijo al viejo.
El viejo pasó un trapo por el parabrisas de la camioneta.
-No me quejo.
-¿Le gusta La Sagra?
-Muchísimo. Siempre hay algo nuevo. Cuando llegué aquí el año pasado, decidí no esperar nada, no preguntar nada, no sorprenderme por nada. Tenemos que mirar las cosas de aquí, y qué diferentes son. El tiempo, por ejemplo, me divierte muchísimo. Es un tiempo sagreño. Un calor de mil malos en verano y un frío de mil malos en invierno. Y las escasas plantas y la lluvia, tan diferentes. Es asombroso. Vine a La Sagra a retirarme, y busqué un sitio donde todo fuera diferente. Un viejo necesita una vida diferente. Los jóvenes no quieren hablar con él, y con los otros viejos se aburre de un modo atroz. Así que pensé: lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abre los ojos y ya se entretiene. Conseguí esta estación de gasolina. Si los negocios marchan demasiado bien, me instalaré en una vieja carretera menos bulliciosa, donde pueda ganar lo suficiente para vivir y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes.
-Ha dado usted en el clavo -dijo Tomás. Sus manos le descansaban sobre el volante. Estaba contento. Había trabajado casi dos semanas ayudando a establecerse a varios okupas en Lominchar y ahora tenía dos días libres e iba a una fiesta.
-Ya nada me sorprende -prosiguió el viejo-. Miro y observo, nada más. Si uno no acepta a La Sagra como es, puede volverse a Madrid. En esta comarca todo es raro; el suelo, el aire, los arroyos, los lugareños y los relojes. Hasta mi reloj anda de un modo gracioso. Hasta el tiempo es raro en La Sagra. A veces me siento muy solo, como si yo fuese el único habitante de esta comarca; apostaría la cabeza. Otras veces me siento como si me hubiera encogido y todo lo demás se hubiera agrandado. ¡Dios! ¡No hay sitio como éste para un viejo! Estoy siempre alegre y animado. ¿Sabe usted cómo es La Sagra? Es como un juguete que me regalaron en Navidad, hace setenta años. No sé si usted lo conoce. Lo llamaban calidoscopio: trocitos de vidrio o de tela de muchos colores. Se levanta hacia la luz y se mira y se queda uno sin aliento. ¡Cuántos dibujos! Bueno, pues así es La Sagra. Disfrútelo. Tómelo como es. ¡Dios! ¿Sabe que esas ruinas de Carranque tienen dieciséis siglos y aún están en buenas condiciones? Son veinte euros.. Gracias. Buenas noches.
Tomás se alejó por la carretera, riendo entre dientes.
Era un largo camino que se internaba en la oscuridad y la desolación. Tomás, con una sola mano en el volante, sacaba con la otra, de cuando en cuando, un caramelo de la bolsa del almuerzo. Había viajado toda una hora sin encontrar en el camino ningún otro automóvil, ninguna luz. La carretera solitaria se deslizaba bajo las ruedas y sólo se oía el zumbido del motor. La Sagra era una comarca silenciosa, pero aquella noche el silencio era mayor que nunca. Los secarrales giraban a su paso y el monte de Magán se alzaba contra las estrellas.
Esta noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva, y una voz muy triste y unas gotas sucias que caen sobre cajas vacías y un sonido de lluvia. Y aún más, ¿a qué se parecía el tiempo? A la nieve que cae calladamente en una habitación oscura, a una película muda en un cine muy viejo, a cien millones de rostros que descienden como esos globitos de Año Nuevo, que descienden y descienden en la nada. Eso era el tiempo, su sonido, su olor. Y esta noche (y Tomás sacó una mano fuera de la camioneta), esta noche casi se podía tocar el tiempo.
La camioneta se internó en las colinas del tiempo. Tomás sintió unas punzadas en la nuca y se sentó rígidamente, con la mirada fija en el camino.
Entró en una perecida aldea sagreña; paró el motor y se abandonó al silencio de la noche. Maravillado y absorto contempló los edificios blanqueados por las lunas. Deshabitados desde hacía siglos. Perfectos. En ruinas, pero perfectos.
Puso en marcha el motor, recorrió algo más de un kilómetro y se detuvo nuevamente. Dejó la camioneta y echó a andar llevando la bolsa de comestibles en la mano, hacia una loma desde donde aún se veía la aldea polvorienta. Abrió el termo y se sirvió una taza de café. Un pájaro nocturno pasó volando. La noche era hermosa y apacible.
Unos cinco minutos después se oyó un ruido. Entre las ondulaciones, sobre la curva de la antigua carretera, hubo un movimiento, una luz mortecina y luego un murmullo.
Tomás se volvió lentamente, con la taza de café en la mano derecha.
Y asomó en las ondulaciones una extraña aparición.
Era una máquina que parecía un insecto de tonalidad verde jade, una mantis religiosa que saltaba suavemente en el aire frío de la noche, con diamantes verdes que parpadeaban sobre su cuerpo, indistintos, innumerables, y rubíes que centelleaban con ojos multifacéticos. Sus seis patas se posaron en la carretera, como las últimas gotas de una lluvia, y desde el lomo de la máquina un sagreño antediluviano de ojos de oro fundido miró a Tomás como si mirara el fondo de un pozo.
Tomás levantó una mano y pensó automáticamente:
¡Hola!, aunque no movió los labios. Era un sagreño. Pero Tomás había nadado en Navacerrada en arroyos azules mientras los desconocidos pasaban por la carretera, y había comido en casas extrañas con gente extraña y su sonrisa había sido siempre su única defensa. No llevaba armas de fuego. Ni aun ahora advertía esa falta aunque un cierto temor le oprimía el pecho.
También el sagreño tenía las manos vacías. Durante unos instantes, ambos se miraron en el aire frío de la noche.
Tomás dio el primer paso.
-¡Hola! -gritó.
-¡Hola! -contesto el sagreño en su propia lengua. No se entendieron.
-¿Has dicho hola? -dijeron los dos.
-¿Qué has dicho? -preguntaron, cada uno en su habla.
Los dos fruncieron el ceño.
-¿Quién eres? -dijo Tomás en .
-¿Qué haces aquí -dijo el otro en sagreño.
-¿A dónde vas? -dijeron los dos al mismo tiempo, confundidos.
-Yo soy Tomás Gómez,
-Yo soy Pompa de Mingo.
No entendieron las palabras, pero se señalaron a sí mismos, golpeándose el pecho, y entonces el sagreño se echó a reír.
-¡Espera!
Tomás sintió que le rozaban la cabeza, aunque ninguna mano lo había tocado.
-Ya está -dijo el sagreño en español-. Así es mejor.
-¡Qué pronto has aprendido mi idioma!
-No es nada.
Turbados por el nuevo silencio, ambos miraron el humeante café que Tomás tenía en la mano.
-¿Algo distinto? -dijo el sagreño mirándolo y mirando el café, y tal vez refiriéndose a ambos.
-¿Puedo ofrecerte una taza? -dijo Tomás.
-Por favor.
El sagreño descendió de su máquina.
Tomás sacó otra taza, la llenó de café y se la ofreció.
La mano de Tomás y la mano del sagreño se confundieron, como manos de niebla.
-¡Dios mío! -gritó Tomás, y soltó la taza.
-¡En nombre de los Dioses! -dijo el sagreño en su propio idioma.
-¿Viste lo que pasó? – murmuraron ambos, helados por el terror.
El sagreño se inclinó para tocar la taza, pero no pudo tocarla.
-¡Señor! -dijo Tomás.
-Realmente… -comenzó a decir el sagreño. Se enderezó, meditó un momento, y luego sacó un cuchillo de su cinturón.
-¡Eh! -gritó Tomás.
-Has entendido mal. ¡Tómalo!
El sagreño tiró al aire el cuchillo. Tomás juntó las manos. El cuchillo le pasó a través de la carne. Se inclinó para recogerlo, pero no lo pudo tocar y retrocedió, estremeciéndose.
Miró luego al sagreño que se perfilaba contra el cielo.
-¡Las estrellas! -dijo.
-¡Las estrellas! -respondió el sagreño mirando a Tomás.
Las estrellas eran blancas y claras más allá del cuerpo del sagreño, y lucían dentro de su carne como centellas incrustadas en la tenue y fosforescente membrana de un pez gelatinoso; parpadeaban como ojos de tonalidad violeta en el estómago y en el pecho del sagreño, y le brillaban como joyas en los brazos.
-¡Eres tras*parente! -dijo Tomás.
-¡Y tú también! -replicó el sagreño retrocediendo.
Tomás se tocó el cuerpo, sintió su calor y se tranquilizó. «Yo soy real», pensó.
El sagreño se tocó la nariz y los labios.
-Yo tengo carne -murmuró-. Yo estoy vivo.
Tomás miró fijamente al fío.
-Y si yo soy real, tú debes de estar perecido.
-¡No! ¡Tú!
-¡Un espectro!
-¡Un fantasma!
Se señalaron el uno al otro y la luz de las estrellas les brillaba en los miembros como dagas, como trozos de hielo, como luciérnagas, y se tocaron otra vez y se descubrieron intactos, calientes, animados, asombrados, despavoridos, y el otro, ah, si, ese otro, era sólo un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de unos mundos distantes.
Estoy borracho, pensó Tomás. No se lo contaré mañana a nadie. No, no.
Se miraron un tiempo, de pie, inmóviles, en la antigua carretera.
-¿De dónde eres? -preguntó al fin el sagreño.
-De Madrid.
-¿Qué es eso?
Tomás señaló al norte.
-¿Cuándo llegaste?
-Hace más de un año.
-Jamás habíamos visto a nadie como tú.
-Ni yo a alguien como usted.
-Escúcheme. En La Sagra no vive nadie como usted hace casi dieciséis siglos. Así lo dicen las viejas leyendas que cuentan las viejas con olor a meado de lechón, diente torcido e hijo petulante.
-No entiendo lo que dice. Voy a una fiesta en el Palatium, a orillas del Aquae Divergia . Allí estuve anoche. ¿No ve la villa?
Tomás miró hacia donde indicaba el sagreño y vio las ruinas.
-Pero cómo, esa ciudad está perecida desde hace siglos.
El sagreño o se echó a reír.
-¡perecida! Dormí allí anoche.
-Y yo estuve allí la semana anterior y la otra, y hace un rato, y es un montón de escombros. ¿No ve las columnas rotas?
-¿Rotas? Las veo perfectamente a la luz de la luna. Intactas.
-Hay polvo en las calles -dijo Tomás.
-¡Las calles están limpias!
-Los estanques están vacíos.
-¡Los estanques están llenos de vino de lavándula!
-Está perecida.
-¡Está viva! -protestó el sagreño riéndose cada vez más-. Oh, está muy equivocado ¿No ve las luces de la fiesta? Hay barcas hermosas esbeltas como muyeres, y muyeres hermosas esbeltas como barcas; muyeres del tonalidad de la arena, muyeres con flores de fuego en las manos. Las veo desde aquí, pequeñas, corriendo por las calles. Allá voy, a la fiesta. Flotaremos en las aguas toda la noche, cantaremos, beberemos, haremos el amor. ¿No las ve?
-Su ciudad está perecida como un lagarto seco. Voy a las urbanizaciones de Chozas de Canales. Es una colonia de madrileños desterrados por la burbuja. No puede ignorarlo. Las constructoras trajeron muchas toneladas de ladrillo y cemento y construyeron las dos urbanizaciones más espantosas que pueda imaginar. Esta noche festejaremos la okupación de un chalet. Llegan de Lavapiés un par de fragonetas que traen a nuestras muyeres y a nuestras amigas. Habrá bailes, kalimotxo y Dyc…
El sagreño estaba inquieto.
-¿Dónde está todo eso?
Tomás señaló a lo lejos en varias direcciones.
-Allá están las luces nocturnas de los diferentes pueblos ¿Los ve?
-No.
-¡Maldita sea! ¡Ahí están! ¡El resplandor de Madrid se ve claramente!
-No.
Tomás se echó a reír.
-¡Está ciego!
-Veo perfectamente. ¡Es usted el que no ve!
-Pero ve el resplandor nocturno, ¿no es así?
-Yo veo una laguna, y con abundante agua.
-Señor, esa agua se evaporó hace siglos.
-¡Vamos, vamos! ¡Basta ya!
-Es cierto, se lo aseguro.
El sagreño se puso muy serio.
-Dígame otra vez. ¿No ve la ciudad que le describo? Las columnas muy blanca, las barcas muy finas, las luces de la fiesta… ¡Oh, lo veo todo tan claramente! Y escuche… Oigo los cantos. ¡No están tan lejos!
Tomás escuchó y sacudió la cabeza.
-No.
-Y yo, en cambio, no puedo ver lo que usted me describe -dijo el sagreño.
Volvieron a estremecerse. Sintieron frío.
-¿Podría ser?
-¿Qué?
-¿Dijo que «del Norte»?
-De Madrid.
-Madrid, ese nombre nada me dice -dijo el sagreño-. Pero… al subir por el camino hace una hora… sentí…
Se llevó una mano a la nuca.
-¿Frío?
-Sí.
-¿Y ahora?
-Vuelvo a sentir frío. ¡Qué raro! Había algo en la luz, en las ondulaciones, en el camino… -dijo el sagreño-. Una sensación extraña… El camino, la luz… Durante unos instante creí ser el único sobreviviente de este mundo.
-Lo mismo me pasó a mí -dijo Tomás, y le pareció estar hablando con un amigo muy íntimo de algo secreto y apasionante.
El sagreño meditó unos instantes con los ojos cerrados.
-Sólo hay una explicación. El tiempo. Sí. Usted es una sombra del pasado.
-No. Usted, usted es del pasado -dijo el madrileño.
-¡Qué seguro está! ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro? ¿En qué año estamos?
-En el año dos mil veinte.
-¿Qué significa eso para mí?
Tomás reflexionó y se encogió de hombros.
-Nada.
-Es como si le dijera que estamos en el año 1.123 Ab urbe condita. No significa nada. Menos que nada. Si algún reloj nos indicase la posición de las estrellas…
-¡Pero las ruinas lo demuestran! Demuestran que yo soy el futuro, que yo estoy vivo, que usted está perecido.
-Todo en mí lo desmiente. Me late el corazón, mi estómago siente hambre, mi garganta sed. No, no. Ni perecidos, ni vivos, más vivos que nadie, quizá. Mejor, entre la vida y la fin. Dos extraños cruzan en la noche. Nada más. Dos extraños que pasan. ¿Ruinas dijo?
-Sí. ¿Tiene miedo?
-¿Quién desea ver el futuro? ¿Quién ha podido desearlo alguna vez? Un hombre puede enfrentarse con el pasado, pero pensar… ¿Ha dicho que las columnas se han desmoronado? ¿Y que la laguna está vacía y la acequias, secas y las doncellas perecidas y las flores marchitas? -El sagreño calló y miró hacia la ciudad lejana. -Pero están ahí. Las veo. ¿No me basta? Me aguardan ahora, y no importa lo que diga.
Y a Tomás también lo esperaban los podemitas, allá a lo lejos, y las urbanizaciones, y las muyeres de Madrid.
-Jamás nos pondremos de acuerdo -dijo.
-Admitamos nuestro desacuerdo -dijo el sagreño-. ¿Qué importa quién es el pasado o el futuro, si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder sucederá, mañana o dentro de diez mil años. ¿Cómo sabe que esos templos no son los de su propia civilización, dentro de cien siglos, desplomados y en ruinas? ¿No lo sabe? No pregunte entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta, y los pájaros.
Tomás tendió la mano. El sagreño lo imitó. Sus manos no se tocaron, se fundieron atravesándose.
-¿Volveremos a encontrarnos?
-¡Quién sabe! Tal vez otra noche.
-Me gustaría ir con usted a la fiesta.
-Y a mí me gustaría ir a su urbanización y ver esas gentes de las que me habla, y oír todo lo que sucedió.
-Adiós -dijo Tomás.
-Buenas noches.
El sagreño voló serenamente hacia las ondulaciones en su vehículo de metal verde. El madrileño se metió en su camioneta y partió en silencio en dirección contraria.
-¡Dios mío! ¡Qué pesadillas! -suspiró Tomás, con las manos en el volante, pensando en los cohetes, en las muyeres, en el Dyc, en las noticias del el bichito, en la fiesta.
-¡Qué extraña visión! -se dijo el sagreño, y se alejó rápidamente, pensando en el festival, en los canales, en las barcas, en las muyeres de ojos dorados, y en las canciones.
La noche era oscura. La luna se había puesto. La luz de las estrellas parpadeaba sobre la carretera ahora desierta y silenciosa. Y así siguió, sin un ruido, sin un automóvil, sin nadie, sin nada, durante toda la noche oscura y fresca.
Antes de continuar su camino, Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de gasolina.
-Aquí se sentirá usted bastante solo -le dijo al viejo.
El viejo pasó un trapo por el parabrisas de la camioneta.
-No me quejo.
-¿Le gusta La Sagra?
-Muchísimo. Siempre hay algo nuevo. Cuando llegué aquí el año pasado, decidí no esperar nada, no preguntar nada, no sorprenderme por nada. Tenemos que mirar las cosas de aquí, y qué diferentes son. El tiempo, por ejemplo, me divierte muchísimo. Es un tiempo sagreño. Un calor de mil malos en verano y un frío de mil malos en invierno. Y las escasas plantas y la lluvia, tan diferentes. Es asombroso. Vine a La Sagra a retirarme, y busqué un sitio donde todo fuera diferente. Un viejo necesita una vida diferente. Los jóvenes no quieren hablar con él, y con los otros viejos se aburre de un modo atroz. Así que pensé: lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abre los ojos y ya se entretiene. Conseguí esta estación de gasolina. Si los negocios marchan demasiado bien, me instalaré en una vieja carretera menos bulliciosa, donde pueda ganar lo suficiente para vivir y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes.
-Ha dado usted en el clavo -dijo Tomás. Sus manos le descansaban sobre el volante. Estaba contento. Había trabajado casi dos semanas ayudando a establecerse a varios okupas en Lominchar y ahora tenía dos días libres e iba a una fiesta.
-Ya nada me sorprende -prosiguió el viejo-. Miro y observo, nada más. Si uno no acepta a La Sagra como es, puede volverse a Madrid. En esta comarca todo es raro; el suelo, el aire, los arroyos, los lugareños y los relojes. Hasta mi reloj anda de un modo gracioso. Hasta el tiempo es raro en La Sagra. A veces me siento muy solo, como si yo fuese el único habitante de esta comarca; apostaría la cabeza. Otras veces me siento como si me hubiera encogido y todo lo demás se hubiera agrandado. ¡Dios! ¡No hay sitio como éste para un viejo! Estoy siempre alegre y animado. ¿Sabe usted cómo es La Sagra? Es como un juguete que me regalaron en Navidad, hace setenta años. No sé si usted lo conoce. Lo llamaban calidoscopio: trocitos de vidrio o de tela de muchos colores. Se levanta hacia la luz y se mira y se queda uno sin aliento. ¡Cuántos dibujos! Bueno, pues así es La Sagra. Disfrútelo. Tómelo como es. ¡Dios! ¿Sabe que esas ruinas de Carranque tienen dieciséis siglos y aún están en buenas condiciones? Son veinte euros.. Gracias. Buenas noches.
Tomás se alejó por la carretera, riendo entre dientes.
Era un largo camino que se internaba en la oscuridad y la desolación. Tomás, con una sola mano en el volante, sacaba con la otra, de cuando en cuando, un caramelo de la bolsa del almuerzo. Había viajado toda una hora sin encontrar en el camino ningún otro automóvil, ninguna luz. La carretera solitaria se deslizaba bajo las ruedas y sólo se oía el zumbido del motor. La Sagra era una comarca silenciosa, pero aquella noche el silencio era mayor que nunca. Los secarrales giraban a su paso y el monte de Magán se alzaba contra las estrellas.
Esta noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva, y una voz muy triste y unas gotas sucias que caen sobre cajas vacías y un sonido de lluvia. Y aún más, ¿a qué se parecía el tiempo? A la nieve que cae calladamente en una habitación oscura, a una película muda en un cine muy viejo, a cien millones de rostros que descienden como esos globitos de Año Nuevo, que descienden y descienden en la nada. Eso era el tiempo, su sonido, su olor. Y esta noche (y Tomás sacó una mano fuera de la camioneta), esta noche casi se podía tocar el tiempo.
La camioneta se internó en las colinas del tiempo. Tomás sintió unas punzadas en la nuca y se sentó rígidamente, con la mirada fija en el camino.
Entró en una perecida aldea sagreña; paró el motor y se abandonó al silencio de la noche. Maravillado y absorto contempló los edificios blanqueados por las lunas. Deshabitados desde hacía siglos. Perfectos. En ruinas, pero perfectos.
Puso en marcha el motor, recorrió algo más de un kilómetro y se detuvo nuevamente. Dejó la camioneta y echó a andar llevando la bolsa de comestibles en la mano, hacia una loma desde donde aún se veía la aldea polvorienta. Abrió el termo y se sirvió una taza de café. Un pájaro nocturno pasó volando. La noche era hermosa y apacible.
Unos cinco minutos después se oyó un ruido. Entre las ondulaciones, sobre la curva de la antigua carretera, hubo un movimiento, una luz mortecina y luego un murmullo.
Tomás se volvió lentamente, con la taza de café en la mano derecha.
Y asomó en las ondulaciones una extraña aparición.
Era una máquina que parecía un insecto de tonalidad verde jade, una mantis religiosa que saltaba suavemente en el aire frío de la noche, con diamantes verdes que parpadeaban sobre su cuerpo, indistintos, innumerables, y rubíes que centelleaban con ojos multifacéticos. Sus seis patas se posaron en la carretera, como las últimas gotas de una lluvia, y desde el lomo de la máquina un sagreño antediluviano de ojos de oro fundido miró a Tomás como si mirara el fondo de un pozo.
Tomás levantó una mano y pensó automáticamente:
¡Hola!, aunque no movió los labios. Era un sagreño. Pero Tomás había nadado en Navacerrada en arroyos azules mientras los desconocidos pasaban por la carretera, y había comido en casas extrañas con gente extraña y su sonrisa había sido siempre su única defensa. No llevaba armas de fuego. Ni aun ahora advertía esa falta aunque un cierto temor le oprimía el pecho.
También el sagreño tenía las manos vacías. Durante unos instantes, ambos se miraron en el aire frío de la noche.
Tomás dio el primer paso.
-¡Hola! -gritó.
-¡Hola! -contesto el sagreño en su propia lengua. No se entendieron.
-¿Has dicho hola? -dijeron los dos.
-¿Qué has dicho? -preguntaron, cada uno en su habla.
Los dos fruncieron el ceño.
-¿Quién eres? -dijo Tomás en .
-¿Qué haces aquí -dijo el otro en sagreño.
-¿A dónde vas? -dijeron los dos al mismo tiempo, confundidos.
-Yo soy Tomás Gómez,
-Yo soy Pompa de Mingo.
No entendieron las palabras, pero se señalaron a sí mismos, golpeándose el pecho, y entonces el sagreño se echó a reír.
-¡Espera!
Tomás sintió que le rozaban la cabeza, aunque ninguna mano lo había tocado.
-Ya está -dijo el sagreño en español-. Así es mejor.
-¡Qué pronto has aprendido mi idioma!
-No es nada.
Turbados por el nuevo silencio, ambos miraron el humeante café que Tomás tenía en la mano.
-¿Algo distinto? -dijo el sagreño mirándolo y mirando el café, y tal vez refiriéndose a ambos.
-¿Puedo ofrecerte una taza? -dijo Tomás.
-Por favor.
El sagreño descendió de su máquina.
Tomás sacó otra taza, la llenó de café y se la ofreció.
La mano de Tomás y la mano del sagreño se confundieron, como manos de niebla.
-¡Dios mío! -gritó Tomás, y soltó la taza.
-¡En nombre de los Dioses! -dijo el sagreño en su propio idioma.
-¿Viste lo que pasó? – murmuraron ambos, helados por el terror.
El sagreño se inclinó para tocar la taza, pero no pudo tocarla.
-¡Señor! -dijo Tomás.
-Realmente… -comenzó a decir el sagreño. Se enderezó, meditó un momento, y luego sacó un cuchillo de su cinturón.
-¡Eh! -gritó Tomás.
-Has entendido mal. ¡Tómalo!
El sagreño tiró al aire el cuchillo. Tomás juntó las manos. El cuchillo le pasó a través de la carne. Se inclinó para recogerlo, pero no lo pudo tocar y retrocedió, estremeciéndose.
Miró luego al sagreño que se perfilaba contra el cielo.
-¡Las estrellas! -dijo.
-¡Las estrellas! -respondió el sagreño mirando a Tomás.
Las estrellas eran blancas y claras más allá del cuerpo del sagreño, y lucían dentro de su carne como centellas incrustadas en la tenue y fosforescente membrana de un pez gelatinoso; parpadeaban como ojos de tonalidad violeta en el estómago y en el pecho del sagreño, y le brillaban como joyas en los brazos.
-¡Eres tras*parente! -dijo Tomás.
-¡Y tú también! -replicó el sagreño retrocediendo.
Tomás se tocó el cuerpo, sintió su calor y se tranquilizó. «Yo soy real», pensó.
El sagreño se tocó la nariz y los labios.
-Yo tengo carne -murmuró-. Yo estoy vivo.
Tomás miró fijamente al fío.
-Y si yo soy real, tú debes de estar perecido.
-¡No! ¡Tú!
-¡Un espectro!
-¡Un fantasma!
Se señalaron el uno al otro y la luz de las estrellas les brillaba en los miembros como dagas, como trozos de hielo, como luciérnagas, y se tocaron otra vez y se descubrieron intactos, calientes, animados, asombrados, despavoridos, y el otro, ah, si, ese otro, era sólo un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de unos mundos distantes.
Estoy borracho, pensó Tomás. No se lo contaré mañana a nadie. No, no.
Se miraron un tiempo, de pie, inmóviles, en la antigua carretera.
-¿De dónde eres? -preguntó al fin el sagreño.
-De Madrid.
-¿Qué es eso?
Tomás señaló al norte.
-¿Cuándo llegaste?
-Hace más de un año.
-Jamás habíamos visto a nadie como tú.
-Ni yo a alguien como usted.
-Escúcheme. En La Sagra no vive nadie como usted hace casi dieciséis siglos. Así lo dicen las viejas leyendas que cuentan las viejas con olor a meado de lechón, diente torcido e hijo petulante.
-No entiendo lo que dice. Voy a una fiesta en el Palatium, a orillas del Aquae Divergia . Allí estuve anoche. ¿No ve la villa?
Tomás miró hacia donde indicaba el sagreño y vio las ruinas.
-Pero cómo, esa ciudad está perecida desde hace siglos.
El sagreño o se echó a reír.
-¡perecida! Dormí allí anoche.
-Y yo estuve allí la semana anterior y la otra, y hace un rato, y es un montón de escombros. ¿No ve las columnas rotas?
-¿Rotas? Las veo perfectamente a la luz de la luna. Intactas.
-Hay polvo en las calles -dijo Tomás.
-¡Las calles están limpias!
-Los estanques están vacíos.
-¡Los estanques están llenos de vino de lavándula!
-Está perecida.
-¡Está viva! -protestó el sagreño riéndose cada vez más-. Oh, está muy equivocado ¿No ve las luces de la fiesta? Hay barcas hermosas esbeltas como muyeres, y muyeres hermosas esbeltas como barcas; muyeres del tonalidad de la arena, muyeres con flores de fuego en las manos. Las veo desde aquí, pequeñas, corriendo por las calles. Allá voy, a la fiesta. Flotaremos en las aguas toda la noche, cantaremos, beberemos, haremos el amor. ¿No las ve?
-Su ciudad está perecida como un lagarto seco. Voy a las urbanizaciones de Chozas de Canales. Es una colonia de madrileños desterrados por la burbuja. No puede ignorarlo. Las constructoras trajeron muchas toneladas de ladrillo y cemento y construyeron las dos urbanizaciones más espantosas que pueda imaginar. Esta noche festejaremos la okupación de un chalet. Llegan de Lavapiés un par de fragonetas que traen a nuestras muyeres y a nuestras amigas. Habrá bailes, kalimotxo y Dyc…
El sagreño estaba inquieto.
-¿Dónde está todo eso?
Tomás señaló a lo lejos en varias direcciones.
-Allá están las luces nocturnas de los diferentes pueblos ¿Los ve?
-No.
-¡Maldita sea! ¡Ahí están! ¡El resplandor de Madrid se ve claramente!
-No.
Tomás se echó a reír.
-¡Está ciego!
-Veo perfectamente. ¡Es usted el que no ve!
-Pero ve el resplandor nocturno, ¿no es así?
-Yo veo una laguna, y con abundante agua.
-Señor, esa agua se evaporó hace siglos.
-¡Vamos, vamos! ¡Basta ya!
-Es cierto, se lo aseguro.
El sagreño se puso muy serio.
-Dígame otra vez. ¿No ve la ciudad que le describo? Las columnas muy blanca, las barcas muy finas, las luces de la fiesta… ¡Oh, lo veo todo tan claramente! Y escuche… Oigo los cantos. ¡No están tan lejos!
Tomás escuchó y sacudió la cabeza.
-No.
-Y yo, en cambio, no puedo ver lo que usted me describe -dijo el sagreño.
Volvieron a estremecerse. Sintieron frío.
-¿Podría ser?
-¿Qué?
-¿Dijo que «del Norte»?
-De Madrid.
-Madrid, ese nombre nada me dice -dijo el sagreño-. Pero… al subir por el camino hace una hora… sentí…
Se llevó una mano a la nuca.
-¿Frío?
-Sí.
-¿Y ahora?
-Vuelvo a sentir frío. ¡Qué raro! Había algo en la luz, en las ondulaciones, en el camino… -dijo el sagreño-. Una sensación extraña… El camino, la luz… Durante unos instante creí ser el único sobreviviente de este mundo.
-Lo mismo me pasó a mí -dijo Tomás, y le pareció estar hablando con un amigo muy íntimo de algo secreto y apasionante.
El sagreño meditó unos instantes con los ojos cerrados.
-Sólo hay una explicación. El tiempo. Sí. Usted es una sombra del pasado.
-No. Usted, usted es del pasado -dijo el madrileño.
-¡Qué seguro está! ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro? ¿En qué año estamos?
-En el año dos mil veinte.
-¿Qué significa eso para mí?
Tomás reflexionó y se encogió de hombros.
-Nada.
-Es como si le dijera que estamos en el año 1.123 Ab urbe condita. No significa nada. Menos que nada. Si algún reloj nos indicase la posición de las estrellas…
-¡Pero las ruinas lo demuestran! Demuestran que yo soy el futuro, que yo estoy vivo, que usted está perecido.
-Todo en mí lo desmiente. Me late el corazón, mi estómago siente hambre, mi garganta sed. No, no. Ni perecidos, ni vivos, más vivos que nadie, quizá. Mejor, entre la vida y la fin. Dos extraños cruzan en la noche. Nada más. Dos extraños que pasan. ¿Ruinas dijo?
-Sí. ¿Tiene miedo?
-¿Quién desea ver el futuro? ¿Quién ha podido desearlo alguna vez? Un hombre puede enfrentarse con el pasado, pero pensar… ¿Ha dicho que las columnas se han desmoronado? ¿Y que la laguna está vacía y la acequias, secas y las doncellas perecidas y las flores marchitas? -El sagreño calló y miró hacia la ciudad lejana. -Pero están ahí. Las veo. ¿No me basta? Me aguardan ahora, y no importa lo que diga.
Y a Tomás también lo esperaban los podemitas, allá a lo lejos, y las urbanizaciones, y las muyeres de Madrid.
-Jamás nos pondremos de acuerdo -dijo.
-Admitamos nuestro desacuerdo -dijo el sagreño-. ¿Qué importa quién es el pasado o el futuro, si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder sucederá, mañana o dentro de diez mil años. ¿Cómo sabe que esos templos no son los de su propia civilización, dentro de cien siglos, desplomados y en ruinas? ¿No lo sabe? No pregunte entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta, y los pájaros.
Tomás tendió la mano. El sagreño lo imitó. Sus manos no se tocaron, se fundieron atravesándose.
-¿Volveremos a encontrarnos?
-¡Quién sabe! Tal vez otra noche.
-Me gustaría ir con usted a la fiesta.
-Y a mí me gustaría ir a su urbanización y ver esas gentes de las que me habla, y oír todo lo que sucedió.
-Adiós -dijo Tomás.
-Buenas noches.
El sagreño voló serenamente hacia las ondulaciones en su vehículo de metal verde. El madrileño se metió en su camioneta y partió en silencio en dirección contraria.
-¡Dios mío! ¡Qué pesadillas! -suspiró Tomás, con las manos en el volante, pensando en los cohetes, en las muyeres, en el Dyc, en las noticias del el bichito, en la fiesta.
-¡Qué extraña visión! -se dijo el sagreño, y se alejó rápidamente, pensando en el festival, en los canales, en las barcas, en las muyeres de ojos dorados, y en las canciones.
La noche era oscura. La luna se había puesto. La luz de las estrellas parpadeaba sobre la carretera ahora desierta y silenciosa. Y así siguió, sin un ruido, sin un automóvil, sin nadie, sin nada, durante toda la noche oscura y fresca.
Henemijo
 Clásico
Clásico
- Registro
- 17 Oct 2005
- Mensajes
- 3.771
- Reacciones
- 4.404
Ya, pero el feísmo lo trajeron los que lo montaron. Y vaya, que adivinad quiénes eran los panchis y moros en los 60.En el Carmelo a día de hoy lo que más verás son panchis y moros.
En cualquier caso, las que siempre saltan como contra ejemplos a eso de que "cada ciudad de España es bonita" son Albacete y su caga y vete, Ciudad real, Guadalajara y Murcia que es un meme (no sé si región o Ciudad, espero que ambos).
Alguna más?
Max_Demian
Puta rata traicionera
- Registro
- 17 Jul 2005
- Mensajes
- 35.559
- Reacciones
- 31.476
Jakim Boor
 Frikazo
Frikazo
- Registro
- 23 Feb 2005
- Mensajes
- 10.105
- Reacciones
- 4.216
Llaverizado
 Clásico
Clásico
- Registro
- 26 Sep 2025
- Mensajes
- 2.413
- Reacciones
- 1.988
De pronto no pudo aguantar más y empezó a postear copiapegas interminables mientras reía como un demente.
Ver el archivos adjunto 208757
Es muy tironucable.
Quedaría bien en cualquier cuneta de Ripollet.
Jakim Boor
 Frikazo
Frikazo
- Registro
- 23 Feb 2005
- Mensajes
- 10.105
- Reacciones
- 4.216
El bedel
MUJER CON ENVIDIA DE PENE
- Registro
- 10 Ago 2011
- Mensajes
- 12.128
- Reacciones
- 9.970
Lord90s
 Freak
Freak
- Registro
- 8 Oct 2024
- Mensajes
- 8.530
- Reacciones
- 5.744
Y cuya población albergue en más de un 30% a gente vestida con faldones y trapos en la cara, que eso también decora y alegra mucho cualquier urbanismo.
Ver el archivos adjunto 208775
Sí; no había habido tanto moro en Barcelona desde el 801 AD.
- Registro
- 15 May 2013
- Mensajes
- 26.913
- Reacciones
- 41.112
Y cuya población albergue en más de un 30% a gente vestida con faldones y trapos en la cara, que eso también decora y alegra mucho cualquier urbanismo.
Ver el archivos adjunto 208775
¿Qué tienes en contra tú ahora de esas pobres monjitas?
- Registro
- 21 May 2009
- Mensajes
- 27.991
- Reacciones
- 7.082
Benavente, mal vino y peor gente, es feo, pero tiene Parador cojonudo.
Ver el archivos adjunto 208761
Tiene un centro muy apañao hombre, y las vistas desde el parador son chulas.
Césped Alí
 Freak
Freak
- Registro
- 21 Nov 2015
- Mensajes
- 7.258
- Reacciones
- 6.922
Encuentro nocturno en La Sagra.
Antes de continuar su camino, Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de gasolina.
-Aquí se sentirá usted bastante solo -le dijo al viejo.
El viejo pasó un trapo por el parabrisas de la camioneta.
-No me quejo.
-¿Le gusta La Sagra?
-Muchísimo. Siempre hay algo nuevo. Cuando llegué aquí el año pasado, decidí no esperar nada, no preguntar nada, no sorprenderme por nada. Tenemos que mirar las cosas de aquí, y qué diferentes son. El tiempo, por ejemplo, me divierte muchísimo. Es un tiempo sagreño. Un calor de mil malos en verano y un frío de mil malos en invierno. Y las escasas plantas y la lluvia, tan diferentes. Es asombroso. Vine a La Sagra a retirarme, y busqué un sitio donde todo fuera diferente. Un viejo necesita una vida diferente. Los jóvenes no quieren hablar con él, y con los otros viejos se aburre de un modo atroz. Así que pensé: lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abre los ojos y ya se entretiene. Conseguí esta estación de gasolina. Si los negocios marchan demasiado bien, me instalaré en una vieja carretera menos bulliciosa, donde pueda ganar lo suficiente para vivir y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes.
-Ha dado usted en el clavo -dijo Tomás. Sus manos le descansaban sobre el volante. Estaba contento. Había trabajado casi dos semanas ayudando a establecerse a varios okupas en Lominchar y ahora tenía dos días libres e iba a una fiesta.
-Ya nada me sorprende -prosiguió el viejo-. Miro y observo, nada más. Si uno no acepta a La Sagra como es, puede volverse a Madrid. En esta comarca todo es raro; el suelo, el aire, los arroyos, los lugareños y los relojes. Hasta mi reloj anda de un modo gracioso. Hasta el tiempo es raro en La Sagra. A veces me siento muy solo, como si yo fuese el único habitante de esta comarca; apostaría la cabeza. Otras veces me siento como si me hubiera encogido y todo lo demás se hubiera agrandado. ¡Dios! ¡No hay sitio como éste para un viejo! Estoy siempre alegre y animado. ¿Sabe usted cómo es La Sagra? Es como un juguete que me regalaron en Navidad, hace setenta años. No sé si usted lo conoce. Lo llamaban calidoscopio: trocitos de vidrio o de tela de muchos colores. Se levanta hacia la luz y se mira y se queda uno sin aliento. ¡Cuántos dibujos! Bueno, pues así es La Sagra. Disfrútelo. Tómelo como es. ¡Dios! ¿Sabe que esas ruinas de Carranque tienen dieciséis siglos y aún están en buenas condiciones? Son veinte euros.. Gracias. Buenas noches.
Tomás se alejó por la carretera, riendo entre dientes.
Era un largo camino que se internaba en la oscuridad y la desolación. Tomás, con una sola mano en el volante, sacaba con la otra, de cuando en cuando, un caramelo de la bolsa del almuerzo. Había viajado toda una hora sin encontrar en el camino ningún otro automóvil, ninguna luz. La carretera solitaria se deslizaba bajo las ruedas y sólo se oía el zumbido del motor. La Sagra era una comarca silenciosa, pero aquella noche el silencio era mayor que nunca. Los secarrales giraban a su paso y el monte de Magán se alzaba contra las estrellas.
Esta noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva, y una voz muy triste y unas gotas sucias que caen sobre cajas vacías y un sonido de lluvia. Y aún más, ¿a qué se parecía el tiempo? A la nieve que cae calladamente en una habitación oscura, a una película muda en un cine muy viejo, a cien millones de rostros que descienden como esos globitos de Año Nuevo, que descienden y descienden en la nada. Eso era el tiempo, su sonido, su olor. Y esta noche (y Tomás sacó una mano fuera de la camioneta), esta noche casi se podía tocar el tiempo.
La camioneta se internó en las colinas del tiempo. Tomás sintió unas punzadas en la nuca y se sentó rígidamente, con la mirada fija en el camino.
Entró en una perecida aldea sagreña; paró el motor y se abandonó al silencio de la noche. Maravillado y absorto contempló los edificios blanqueados por las lunas. Deshabitados desde hacía siglos. Perfectos. En ruinas, pero perfectos.
Puso en marcha el motor, recorrió algo más de un kilómetro y se detuvo nuevamente. Dejó la camioneta y echó a andar llevando la bolsa de comestibles en la mano, hacia una loma desde donde aún se veía la aldea polvorienta. Abrió el termo y se sirvió una taza de café. Un pájaro nocturno pasó volando. La noche era hermosa y apacible.
Unos cinco minutos después se oyó un ruido. Entre las ondulaciones, sobre la curva de la antigua carretera, hubo un movimiento, una luz mortecina y luego un murmullo.
Tomás se volvió lentamente, con la taza de café en la mano derecha.
Y asomó en las ondulaciones una extraña aparición.
Era una máquina que parecía un insecto de tonalidad verde jade, una mantis religiosa que saltaba suavemente en el aire frío de la noche, con diamantes verdes que parpadeaban sobre su cuerpo, indistintos, innumerables, y rubíes que centelleaban con ojos multifacéticos. Sus seis patas se posaron en la carretera, como las últimas gotas de una lluvia, y desde el lomo de la máquina un sagreño antediluviano de ojos de oro fundido miró a Tomás como si mirara el fondo de un pozo.
Tomás levantó una mano y pensó automáticamente:
¡Hola!, aunque no movió los labios. Era un sagreño. Pero Tomás había nadado en Navacerrada en arroyos azules mientras los desconocidos pasaban por la carretera, y había comido en casas extrañas con gente extraña y su sonrisa había sido siempre su única defensa. No llevaba armas de fuego. Ni aun ahora advertía esa falta aunque un cierto temor le oprimía el pecho.
También el sagreño tenía las manos vacías. Durante unos instantes, ambos se miraron en el aire frío de la noche.
Tomás dio el primer paso.
-¡Hola! -gritó.
-¡Hola! -contesto el sagreño en su propia lengua. No se entendieron.
-¿Has dicho hola? -dijeron los dos.
-¿Qué has dicho? -preguntaron, cada uno en su habla.
Los dos fruncieron el ceño.
-¿Quién eres? -dijo Tomás en .
-¿Qué haces aquí -dijo el otro en sagreño.
-¿A dónde vas? -dijeron los dos al mismo tiempo, confundidos.
-Yo soy Tomás Gómez,
-Yo soy Pompa de Mingo.
No entendieron las palabras, pero se señalaron a sí mismos, golpeándose el pecho, y entonces el sagreño se echó a reír.
-¡Espera!
Tomás sintió que le rozaban la cabeza, aunque ninguna mano lo había tocado.
-Ya está -dijo el sagreño en español-. Así es mejor.
-¡Qué pronto has aprendido mi idioma!
-No es nada.
Turbados por el nuevo silencio, ambos miraron el humeante café que Tomás tenía en la mano.
-¿Algo distinto? -dijo el sagreño mirándolo y mirando el café, y tal vez refiriéndose a ambos.
-¿Puedo ofrecerte una taza? -dijo Tomás.
-Por favor.
El sagreño descendió de su máquina.
Tomás sacó otra taza, la llenó de café y se la ofreció.
La mano de Tomás y la mano del sagreño se confundieron, como manos de niebla.
-¡Dios mío! -gritó Tomás, y soltó la taza.
-¡En nombre de los Dioses! -dijo el sagreño en su propio idioma.
-¿Viste lo que pasó? – murmuraron ambos, helados por el terror.
El sagreño se inclinó para tocar la taza, pero no pudo tocarla.
-¡Señor! -dijo Tomás.
-Realmente… -comenzó a decir el sagreño. Se enderezó, meditó un momento, y luego sacó un cuchillo de su cinturón.
-¡Eh! -gritó Tomás.
-Has entendido mal. ¡Tómalo!
El sagreño tiró al aire el cuchillo. Tomás juntó las manos. El cuchillo le pasó a través de la carne. Se inclinó para recogerlo, pero no lo pudo tocar y retrocedió, estremeciéndose.
Miró luego al sagreño que se perfilaba contra el cielo.
-¡Las estrellas! -dijo.
-¡Las estrellas! -respondió el sagreño mirando a Tomás.
Las estrellas eran blancas y claras más allá del cuerpo del sagreño, y lucían dentro de su carne como centellas incrustadas en la tenue y fosforescente membrana de un pez gelatinoso; parpadeaban como ojos de tonalidad violeta en el estómago y en el pecho del sagreño, y le brillaban como joyas en los brazos.
-¡Eres tras*parente! -dijo Tomás.
-¡Y tú también! -replicó el sagreño retrocediendo.
Tomás se tocó el cuerpo, sintió su calor y se tranquilizó. «Yo soy real», pensó.
El sagreño se tocó la nariz y los labios.
-Yo tengo carne -murmuró-. Yo estoy vivo.
Tomás miró fijamente al fío.
-Y si yo soy real, tú debes de estar perecido.
-¡No! ¡Tú!
-¡Un espectro!
-¡Un fantasma!
Se señalaron el uno al otro y la luz de las estrellas les brillaba en los miembros como dagas, como trozos de hielo, como luciérnagas, y se tocaron otra vez y se descubrieron intactos, calientes, animados, asombrados, despavoridos, y el otro, ah, si, ese otro, era sólo un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de unos mundos distantes.
Estoy borracho, pensó Tomás. No se lo contaré mañana a nadie. No, no.
Se miraron un tiempo, de pie, inmóviles, en la antigua carretera.
-¿De dónde eres? -preguntó al fin el sagreño.
-De Madrid.
-¿Qué es eso?
Tomás señaló al norte.
-¿Cuándo llegaste?
-Hace más de un año.
-Jamás habíamos visto a nadie como tú.
-Ni yo a alguien como usted.
-Escúcheme. En La Sagra no vive nadie como usted hace casi dieciséis siglos. Así lo dicen las viejas leyendas que cuentan las viejas con olor a meado de lechón, diente torcido e hijo petulante.
-No entiendo lo que dice. Voy a una fiesta en el Palatium, a orillas del Aquae Divergia . Allí estuve anoche. ¿No ve la villa?
Tomás miró hacia donde indicaba el sagreño y vio las ruinas.
-Pero cómo, esa ciudad está perecida desde hace siglos.
El sagreño o se echó a reír.
-¡perecida! Dormí allí anoche.
-Y yo estuve allí la semana anterior y la otra, y hace un rato, y es un montón de escombros. ¿No ve las columnas rotas?
-¿Rotas? Las veo perfectamente a la luz de la luna. Intactas.
-Hay polvo en las calles -dijo Tomás.
-¡Las calles están limpias!
-Los estanques están vacíos.
-¡Los estanques están llenos de vino de lavándula!
-Está perecida.
-¡Está viva! -protestó el sagreño riéndose cada vez más-. Oh, está muy equivocado ¿No ve las luces de la fiesta? Hay barcas hermosas esbeltas como muyeres, y muyeres hermosas esbeltas como barcas; muyeres del tonalidad de la arena, muyeres con flores de fuego en las manos. Las veo desde aquí, pequeñas, corriendo por las calles. Allá voy, a la fiesta. Flotaremos en las aguas toda la noche, cantaremos, beberemos, haremos el amor. ¿No las ve?
-Su ciudad está perecida como un lagarto seco. Voy a las urbanizaciones de Chozas de Canales. Es una colonia de madrileños desterrados por la burbuja. No puede ignorarlo. Las constructoras trajeron muchas toneladas de ladrillo y cemento y construyeron las dos urbanizaciones más espantosas que pueda imaginar. Esta noche festejaremos la okupación de un chalet. Llegan de Lavapiés un par de fragonetas que traen a nuestras muyeres y a nuestras amigas. Habrá bailes, kalimotxo y Dyc…
El sagreño estaba inquieto.
-¿Dónde está todo eso?
Tomás señaló a lo lejos en varias direcciones.
-Allá están las luces nocturnas de los diferentes pueblos ¿Los ve?
-No.
-¡Maldita sea! ¡Ahí están! ¡El resplandor de Madrid se ve claramente!
-No.
Tomás se echó a reír.
-¡Está ciego!
-Veo perfectamente. ¡Es usted el que no ve!
-Pero ve el resplandor nocturno, ¿no es así?
-Yo veo una laguna, y con abundante agua.
-Señor, esa agua se evaporó hace siglos.
-¡Vamos, vamos! ¡Basta ya!
-Es cierto, se lo aseguro.
El sagreño se puso muy serio.
-Dígame otra vez. ¿No ve la ciudad que le describo? Las columnas muy blanca, las barcas muy finas, las luces de la fiesta… ¡Oh, lo veo todo tan claramente! Y escuche… Oigo los cantos. ¡No están tan lejos!
Tomás escuchó y sacudió la cabeza.
-No.
-Y yo, en cambio, no puedo ver lo que usted me describe -dijo el sagreño.
Volvieron a estremecerse. Sintieron frío.
-¿Podría ser?
-¿Qué?
-¿Dijo que «del Norte»?
-De Madrid.
-Madrid, ese nombre nada me dice -dijo el sagreño-. Pero… al subir por el camino hace una hora… sentí…
Se llevó una mano a la nuca.
-¿Frío?
-Sí.
-¿Y ahora?
-Vuelvo a sentir frío. ¡Qué raro! Había algo en la luz, en las ondulaciones, en el camino… -dijo el sagreño-. Una sensación extraña… El camino, la luz… Durante unos instante creí ser el único sobreviviente de este mundo.
-Lo mismo me pasó a mí -dijo Tomás, y le pareció estar hablando con un amigo muy íntimo de algo secreto y apasionante.
El sagreño meditó unos instantes con los ojos cerrados.
-Sólo hay una explicación. El tiempo. Sí. Usted es una sombra del pasado.
-No. Usted, usted es del pasado -dijo el madrileño.
-¡Qué seguro está! ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro? ¿En qué año estamos?
-En el año dos mil veinte.
-¿Qué significa eso para mí?
Tomás reflexionó y se encogió de hombros.
-Nada.
-Es como si le dijera que estamos en el año 1.123 Ab urbe condita. No significa nada. Menos que nada. Si algún reloj nos indicase la posición de las estrellas…
-¡Pero las ruinas lo demuestran! Demuestran que yo soy el futuro, que yo estoy vivo, que usted está perecido.
-Todo en mí lo desmiente. Me late el corazón, mi estómago siente hambre, mi garganta sed. No, no. Ni perecidos, ni vivos, más vivos que nadie, quizá. Mejor, entre la vida y la fin. Dos extraños cruzan en la noche. Nada más. Dos extraños que pasan. ¿Ruinas dijo?
-Sí. ¿Tiene miedo?
-¿Quién desea ver el futuro? ¿Quién ha podido desearlo alguna vez? Un hombre puede enfrentarse con el pasado, pero pensar… ¿Ha dicho que las columnas se han desmoronado? ¿Y que la laguna está vacía y la acequias, secas y las doncellas perecidas y las flores marchitas? -El sagreño calló y miró hacia la ciudad lejana. -Pero están ahí. Las veo. ¿No me basta? Me aguardan ahora, y no importa lo que diga.
Y a Tomás también lo esperaban los podemitas, allá a lo lejos, y las urbanizaciones, y las muyeres de Madrid.
-Jamás nos pondremos de acuerdo -dijo.
-Admitamos nuestro desacuerdo -dijo el sagreño-. ¿Qué importa quién es el pasado o el futuro, si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder sucederá, mañana o dentro de diez mil años. ¿Cómo sabe que esos templos no son los de su propia civilización, dentro de cien siglos, desplomados y en ruinas? ¿No lo sabe? No pregunte entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta, y los pájaros.
Tomás tendió la mano. El sagreño lo imitó. Sus manos no se tocaron, se fundieron atravesándose.
-¿Volveremos a encontrarnos?
-¡Quién sabe! Tal vez otra noche.
-Me gustaría ir con usted a la fiesta.
-Y a mí me gustaría ir a su urbanización y ver esas gentes de las que me habla, y oír todo lo que sucedió.
-Adiós -dijo Tomás.
-Buenas noches.
El sagreño voló serenamente hacia las ondulaciones en su vehículo de metal verde. El madrileño se metió en su camioneta y partió en silencio en dirección contraria.
-¡Dios mío! ¡Qué pesadillas! -suspiró Tomás, con las manos en el volante, pensando en los cohetes, en las muyeres, en el Dyc, en las noticias del el bichito, en la fiesta.
-¡Qué extraña visión! -se dijo el sagreño, y se alejó rápidamente, pensando en el festival, en los canales, en las barcas, en las muyeres de ojos dorados, y en las canciones.
La noche era oscura. La luna se había puesto. La luz de las estrellas parpadeaba sobre la carretera ahora desierta y silenciosa. Y así siguió, sin un ruido, sin un automóvil, sin nadie, sin nada, durante toda la noche oscura y fresca.
Quedamos que lo de fusilar post de otros foros enemigos estaba algo feo, ¿verdad?
- Etiquetas
- 'edelgays reinona de las 3000 viviendas 'edelgays sorbe lefa en la sagra 0read dark progre woke woke progre woke woke cenobita estudio coquero en pitis max desea ser follado por verruga el desgraciado max va a first dates y le traen a lola gaos mcclane la chupa en murcia mcclane mamada en coche madrid pocos dias monje ortodoxo camionero gordo de mierda muerto de hambre de la sagra que raro un hilo sin nabos redpo poniendo comas en el mapa uncle meat de chapero en la sagra uncle meat le ponen el culo feo a base de pollazos uncle meat turismo de pollas en su ojete uncle meat visitando chueca a 4 patas
Temas similares
- Masunos
- 51
- Visitas
- 2K
- Masunos
- 3K
- Visitas
- 204K