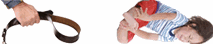Una vez, con la ingenuidad que da la infancia más tierna, quise echarle azúcar al Nesquit. Madre mía, cuando vio mi madre las intenciones. Puso el grito en el cielo, me dijo que era un derrochador, que menudos lujos se traía el niño, que parecía tonto cuando me compraron, que menuda insensatez, que les había salido el crío con el hocico goloso. Aquello me sirvió para saber que tenía placeres vetados, y lo de la miel y la boca del asno y tal.
Ah, bueno, espera, que no he dicho que soy una especie de intolerante a la lactosa, no me sienta mal, pero no puedo beberla porque me da un asco incontrolable. Solo su olor me da nauseas y no me he bebido un baso de leche en mi puta y asquerosa vida, lo más que bebo es un quinto de vaso y con café para que no sepa ni huela a leche. Pero mi madre nunca lo supo, me hacía beber la puta leche con las putas galletas y la puta nata asquerosa, me era lo que más asco me daba, y en cuanto podía lo tiraba por el fregadero. No me habré llevado hostias ni na cuando me pillaba.
 Muerto por dentro
Muerto por dentro