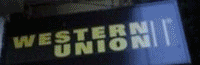Hoy he empezado con la lectura del hilo de las citas locas y me he tenido que detener en la página 5, estimados hamijos del rapiñas, dada la avasalladora cantidad de jugosos conocimientos, útiles experiencias y sabias palabras que se pueden extraer de cada uno de los lapidarios ladrillos ahí posteados. Demasiado como para leérselo todo de un tirón, así que me lo reservo para analizarlo detenidamente en mis momentos de aburrimiento máximo o mientras vaya en el tren, como el de Amroth.
Consideraciones aparte, creo que tengo una experiencia bizarra y loleante a partes iguales que aportar al tema. Tras mucho meditarlo me he decidido a relatarla tal cual pasó, y en el hilo de las citas
con locas, por razones que sin más dilación váis a poder leer bajo estas líneas. Y no es para broma, es algo serio y que me pone los pelos del espinazo como escarpias cuando lo recuerdo polla en mano. Así que ahí va mi humilde ladrillo, contextualizado des de la racionalidad que confiere la retrospectiva.
Andaba yo registrado en un foro caladero de material de carnaza que rapiñar, una de mis múltiples internadas tuvo como resultado la adición a mi lista de contactos de una moza lo bastante resultona que con el tiempo se reveló como una muchacha incluso simpática y juvenilmente erógena, cándida como ella sola y con dos melones como sandías. Se notaba que la chica estaba muy interesada en mí y me mandaba mensajes con asiduidad, al final creí llegar a conocerla bastante. La mantuve en segunda línea en un largo y constante tira y afloja vía messenger, hasta que meses después decidí relevarla de la suplencia y como se dice coloquialmente dar el paso. La chica estaba muy emocionada con la idea y se la notaba bastante nerviosa, no fue hasta el fatal día del encuentro que no comprendí el por qué de aquella extraña actitud. Sí que se puede comprender cierto estado de emoción por el hecho de conocerme en persona, pero es que lo suyo no era normal; estaba exaltada e incluso algo temerosa. Ella siempre se había negado a que nos viéramos hasta entonces, cosa que yo atribuía erróneamente a su timidez.
Así que en un memorable día de fin de año emprendí la marcha hasta el fondo de su garganta. Como vivía en un pueblo de mierda y como buen hijo de puta que soy, hice las debidas cuentas y concluí que me salía mucho más a cuenta ir hasta allí en un autobús de línea. Durante el trayecto dejé divagar mi mente entregándome a los más libidinosos pensamientos, hasta que un mensaje interrumpió mis reflexiones: la chica decía que me estaría esperando justo en la estación del autobús. A medida que nos íbamos aproximando al destino, me dediqué a imaginar mentalmente la escena de mi triunfal llegada y a mi hermosa amistanzada abalanzándose sobre mí con lágrimas de agradecimiento resbalando por sus mejillas en una concurrida estación de estilo neoclásico. Supongo que es la inherente tendencia que tenemos a idealizar lo que aún está por ocurrir, es lo mismo que hacemos con la lotería y los accidentes, el aferrarse a las remotas posibilidades de éxito que existen en las más disparatadas aventuras condenadas al fracaso desde su mismo comienzo. Es un mecanismo de supervivencia que nos empuja a actuar, y si sale mal siempre se puede decir que lo hicimos todo por el lulz. El caso es que al llegar, lo primero que me dió mala espina fue el hecho de no ver la mencionada estación por ningún lado. De hecho, la estación consistía en un póster con el logo de la línea de autobuses encaramado en su cima, un par de carteles con horarios y un banco municipal, enmedio de lo que parecía la plaza del pueblo. Y al fijarme más desde la lejanía, me di cuenta immediatamente del tremebundo error que había cometido.
En la estación había una sola persona, una chica. Y no tenía nada que ver con la chica de la foto, con su sonrisa, con su juvenil pelo rubio ni con sus delantera de frutería. Lo único que había por aquellas lides, sin duda esperando fatalmente el autobús en el que iba montado, era un orco con una jerarquía bastante indiscutible en los ejércitos de Mórdor. De metro y medio, oronda, con un perímetro considerable. Pelo negro y corto. Según bajé del vehículo aceptando la fatalidad que se había cernido sobre mí, pude apreciar su cara llena de granos, su boca incommensurablemente grande y su estruendoso daltonismo: iba ataviada con una sudadera negra de algún grupo punkie, pantalones militares excesivamente anchos que a pesar de todo no podían ocultar una esponjosa cintura, zapatillas deportivas cuatro tallas más grandes. Y lo peor de todo: su implícita y antierótica fealdad no podía ocultar de ninguna de las maneras que era menor. A duras penas debía gandulear por los pasillos de los primeros cursos de la ESO. La ballena se acercó, reconociéndome de immediato, y si reparó en mi cara de poker la debió de ignorar porque se lanzó sobre mí para darme los dos besos de rigor. Si hubiera tenido a mano un coche en aquél mismo momento hubiera salido pisando a fondo y quemando rueda, lo último que quería era pasar el resto del día con ella tal y como estaba previsto. Hubiera deseado que el suelo se desplomara bajo de mí y la tierra me tragara, que cayera sobre mi persona un velo de invisibilidad o que el tiempo se detubiera lo suficiente como para salir corriendo de aquella trampa úrsida mortal hasta encontrarme por lo menos a 50 km de distancia.
Pero lo mejor no del caso aún está por llegar. Tras haberme saludado y dado la bienvenida -yo aún no había abierto boca-, alguien llamó la atención de la niña desde el otro lado de la plaza. Tras varios berreos de sonora intensidad pude deducir que mi oportuna salvadora no era otra que su madre, de la que sin duda había heredado aquella suerte de obesidad congénita. Todo el mundo miraba la escena, yo la contemplaba ajeno a ella como un espectador más intentando camuflarme con el entorno. La sobredimensionada señora se acercó a nosotros a un paso sorprendentemente ágil a pesar de su antiatlética figura y fulminó a su hija con una gélida mirada; ella por supuesto acuciaba el cruel ensañamiento que la naturaleza había tenido con ella con una cara de sorpresa tal que así

. Con secas maneras la obligó a subirse al coche que tenía estacionado a unos metros de allí y desde el que se ve que la había estado espiando, y acto seguido subió ella misma con disciplencia. Ni siquiera se disculpó conmigo por interrumpir nuestro encuentro de aquella manera tan súbita y grosera, pero de hecho su aparición fue tan inesperada y reveladoramente salvadora que no me atreví a molestarme. La situación en sí era tan absurda que desistí totalmente en el empeño de intentar comprenderla.
Deseando olvidar rápidamente todo aquello, consulté el horario del próximo autobús que me sacara de aquél infierno y me metí en el bar más cercano a ahogar el mal rato en un vaso mientras no llegaba la hora de la partida. Sin casi darme cuenta vacié una botella de whisky entera, me subí al autobús y no pensé en nada más hasta llegar a mi casa. A mitad del trayecto recibí un mensaje de la chica donde se disculpaba por todo, pero no me tomé la molestia de leerlo y apagué el móvil. Días más tarde, me llegó un abrasivo mail donde daba a conocer su verdadera identidad y entre súplicas de perdón y autohumillación me declaraba su amor eterno y puro, revelándome además que tenía un hijo de pocos meses de edad, el padre cani del cuál parecía estar en paradero desconocido, y que estaba dispuesta a aceptarme como el nuevo padre de su hijo. Completamente anonadado, borré todo rastro de mi cibernético contacto con ella y me dispuse a olvidar aquél día. No hablé de todo aquello con nadie, ni siquiera con algún hamijo que estaba al tanto de la movida. Me limité a decir que ella no se había presentado a la cita y que de mojar nada de nada, tras lo cual fui víctima de loleos y risotadas varias en nuestros habituales encuentros durante los meses siguientes. Pero sin duda preferí eso y añadirme yo también a las risas al cabo de un tiempo que el hacer sabedor a nadie de mi cita con semejante loca.
Desde entonces y obviamente, sólo quedo con chicas a las que ya tenga conocidas y vistas personalmente.